Mónica G. Prieto
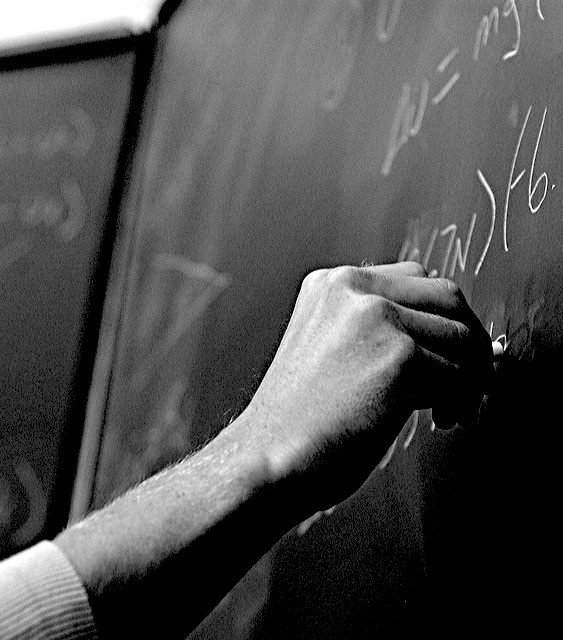
Incluso si nos remitimos a la memoria de los más viejos del pueblo, resulta difícil discernir cuándo Don Pablo pasó de ser considerado un hombre insigne, un mentor social y un pilar indiscutible de su comunidad a ser tachado de abominable monstruo. Durante tres largas décadas, el afable Pablo Rodríguez Campos formó, educó y motivó a los críos del pueblo, muchos de los cuales eran hoy los adultos del mismo mientras que otros, los menos, habían paseado el nombre su lugar de origen durante su exitosa peregrinación fuera del mismo. El docente derrochaba paciencia, una virtud elemental para cualquier maestro rural dado que no sólo había que lidiar con los propios chiquillos: en ocasiones, también con la idiosincrasia de los padres, más interesados en disponer de una ayuda para sacar adelante las duras tareas del campo que en liberar a sus hijos para estudiar. Pero el maestro les convencía poco a poco de lo conveniente que sería, en el futuro, disponer de hijos ilustrados, responsables y bien formados que trajeran un salario profesional e hicieran prosperar el villorio. De lo que les ayudaría en una década tener un licenciado en la familia. De lo orgullosos que se sentirían de retoños que mejorasen su nivel de vida a cambio de invertir en ellos unos años, incluso retirándoles a la larga de tan duro oficio. Y todos terminaban confiándole a sus vástagos.
Así fue como, durante 30 años, Don Pablo se convirtió en el responsable único de las nuevas generaciones de la aldea. No sólo impartía clases en la escuela del pueblo, una casa de piedra, gélida en invierno, que el propio maestro calentaba con cuatro estufas de hierro que alimentaba con leña recogida en el monte en sus paseos matutinos cuando observaba a sus alumnos frotarse de frío las manos para mejorar la caligrafía; por las tardes, recibía en su domicilio a todo aquel que necesitara ayuda extra para comprender la lección o hacer los deberes. En los largos meses de invierno, cuando la nieve dificultaba el acceso a la casona, él mismo limpiaba los accesos con una pala en una tarea que le cubría de llagas las palmas de la mano, asemejándolas a cuero viejo. También alimentaba a sus pupilos recolectando provisiones dos veces al mes entre los padres, cocinando personalmente para su pequeña tropa de no más de una docena de comensales y alargando así la jornada lectiva hasta hacerla parecer lo más posible a un colegio de ciudad.
En verano, el docente veía a sus alumnos casi a diario gracias a las actividades que él mismo convocaba. A diario, visitas a la piscina municipal para enseñar a los críos a mantenerse a flote; tres veces por semana, seminario de literatura y poesía para inocular en ellos el veneno de la lectura. Don Pablo consideraba que su verdadera familia –a falta de una esposa que nadie le conoció, hecho que nunca generó extrañeza dada la dedicación en cuerpo y alma del maestro a sus alumnos- eran sus pupilos, y por ello les entregaba todas sus fuerzas.
No todos los críos participaban en las actividades inagotables de Don Pablo. Algunos sólo acudían al curso lectivo pero le evitaban fuera del recinto escolar, alentados por padres recelosos o tímidos. Otros mentían a sus progenitores por las tardes, o simplemente realizaban sus tareas en tiempo record para luego correr a la casa del maestro y disfrutar de su voz profunda y paciente repasando una vez más la lección. O explicando el Sistema Solar. O hablando de Don Quijote. O de mitología griega. Porque cada día y cada tarde con Don Pablo era una aventura de conocimiento para muchos críos cuya vida estaba limitada al ganado, la hierba y la paja. Los libros que forraban todas las paredes de su casa y la incansable forma de leer a sus pupilos –casi interpretar- de Don Pablo, con sus gafas cuadradas posadas sobre la punta de la nariz, eran considerados uno de los grandes capitales de la aldea.
********************
Con el paso del tiempo y la llegada de nuevas caras, las cosas comenzaron a cambiar. Don Pablo terminó por pasar al retiro, sustituido por un joven profesor urbanita que consideraba su paso por el pueblo como el odioso peaje a pagar antes de obtener una plaza en su ciudad de origen. El zagal, arrogante presuntuoso, estrenó el puesto rechazando impartir clases en la vieja y fría escuela, alegando que estaba muy por debajo del nivel que requería su actividad académica. Entre gritos y aspavientos, convocó a los padres para comunicarles que hasta que la Administración no atendiera a sus ruegos de mejorar las instalaciones, no comenzaría el curso y les animó a secundarle en su petición en pos del bien común. Pero el antiguo maestro no podía soportar la idea de ver a los niños desescolarizados. Mientras la Administración se pronunciaba, Don Pablo asumió de nuevo su vieja tarea en su propio domicilio: apiló sus libros como pudo, enmarcó con sus manos desnudas las viejas placas de pizarra que llevaba recolectando toda la vida e hizo sitio en el salón para que una docena de críos pudieran recibir clase a diario. Los padres, al ver que sus criaturas volvían a reconducirse, se encogieron de hombros ante el inesperado giro de los acontecimientos.
El nuevo maestro, que empleaba más tiempo en medrar en la capital que en el villorio, entró en cólera cuando supo lo que su antecesor estaba haciendo. “El viejo me está arruinando mi jugada”, reflexionó. Y decidió vengarse. Diseñó una estrategia que pasaba por dedicar más horas al pueblo y hacerse preguntas en voz alta sobre Don Pablo que nadie antes había osado plantearse. Así, durante un paseo, se acercó a una de las familias que solía confiar a sus dos hijas en manos del jubilado. “¿Y están tranquilos mientras las mozas pasan la tarde con ese viejo?”, se interrogó meloso ante dos padres chapados a la antigua, aterrorizados ante cualquier falta que arruinase la imagen de honradez y rectitud de su apellido. “¿Por qué será que nunca se casó ni tuvo hijos propios?”, se preguntó ante un grupo de padres a la salida de misa, infundiéndoles un temor casi animal. “¿Nadie le conoce amigos adultos? Resulta un poco enfermizo que sólo se relacione con niños, como esos delincuentes que salen por la tele...”
Hasta el ex alumno más entregado a Don Pablo sintió el aguijón de la duda. Hacía varios años que la palabra ‘pedofilia’, antes desconocida en la aldea, se había introducido en los hogares mediante la televisión y la radio. Cada detención, cada redada, cada noticia sobre uno de estos depredadores infantiles era ampliamente comentada entre los pobladores, a medias espantados por la existencia de seres tan monstruosos y a medias aliviados por no haber tenido que lidiar con semejantes criminales en la historia del pueblo. Ahora esa fortuna se transformaba en incertidumbre. ¿Y si siempre convivieron con uno de esos monstruos? ¿Y si el monstruo les hubiese engañado a todos engatusando a padres y niños?
Cuando los vecinos, sentados en las puertas de sus casas durante la caída del sol, comentaban el asunto entre susurros siempre salía el mismo argumento en defensa de Don Pablo. “Nosotros también fuimos sus alumnos y no recordamos ningún abuso. ¿Por qué ahora iba a ser diferente? Pero Jesús, uno de los antiguos pupilos, conocido por su naturaleza sombría y desconfiada, desarrolló varios argumentos no poco convincentes que siguieron sembrando resquemor. “A lo mejor esperó todos estos años para dar rienda suelta a su lujuria, ahora que todos confiamos en él”, les contestaba. “Seguramente cree que ahora es impune. O compra a los niños para que no hablen. ¿Cómo podemos saber que no droga a sus víctimas para que luego no recuerden nada? ¿Cómo podemos saber que no nos drogó y nos violó cuando éramos unos niños? ¿Y si las víctimas eran precisamente quienes se trasladaron a la ciudad, huyendo de su presencia?” Y el resto asentía mudo, con la expresión de quien abre por primera vez los ojos a la infinitud del océano.
Durante meses, la desconfianza se instaló en la aldea con la persistencia de una nube de moscas en pleno verano. Los saludos a Don Pablo cambiaron de tono, así como cambió el discurso de los padres a sus hijos. Algunos patriarcas, con Jesús a la cabeza, les prohibieron volver a pisar el domicilio del docente, pero los niños seguían aprovechando sus largos tiempos muertos para escaparse a verle. La adoración infantil por el profesor exacerbaba la ira de su sucesor, que a su vez arremetía contra Don Pablo en conversaciones con los vecinos cada vez más abierta y agresivamente. Y el pobre Don Pablo, cada vez más doblado por el peso de la presión social, vivía cada vez más recluido entre sus libros y sus alumnos, que seguían llevándole pan fresco y leche recién ordeñada a diario, manteniendo la tradición de décadas.
Incluso si nos remitimos a la memoria de los más viejos del pueblo, resulta difícil discernir cuándo Don Pablo pasó de ser considerado un hombre insigne, un mentor social y un pilar indiscutible de su comunidad a ser tachado de abominable monstruo. Durante tres largas décadas, el afable Pablo Rodríguez Campos formó, educó y motivó a los críos del pueblo, muchos de los cuales eran hoy los adultos del mismo mientras que otros, los menos, habían paseado el nombre su lugar de origen durante su exitosa peregrinación fuera del mismo. El docente derrochaba paciencia, una virtud elemental para cualquier maestro rural dado que no sólo había que lidiar con los propios chiquillos: en ocasiones, también con la idiosincrasia de los padres, más interesados en disponer de una ayuda para sacar adelante las duras tareas del campo que en liberar a sus hijos para estudiar. Pero el maestro les convencía poco a poco de lo conveniente que sería, en el futuro, disponer de hijos ilustrados, responsables y bien formados que trajeran un salario profesional e hicieran prosperar el villorio. De lo que les ayudaría en una década tener un licenciado en la familia. De lo orgullosos que se sentirían de retoños que mejorasen su nivel de vida a cambio de invertir en ellos unos años, incluso retirándoles a la larga de tan duro oficio. Y todos terminaban confiándole a sus vástagos.
Así fue como, durante 30 años, Don Pablo se convirtió en el responsable único de las nuevas generaciones de la aldea. No sólo impartía clases en la escuela del pueblo, una casa de piedra, gélida en invierno, que el propio maestro calentaba con cuatro estufas de hierro que alimentaba con leña recogida en el monte en sus paseos matutinos cuando observaba a sus alumnos frotarse de frío las manos para mejorar la caligrafía; por las tardes, recibía en su domicilio a todo aquel que necesitara ayuda extra para comprender la lección o hacer los deberes. En los largos meses de invierno, cuando la nieve dificultaba el acceso a la casona, él mismo limpiaba los accesos con una pala en una tarea que le cubría de llagas las palmas de la mano, asemejándolas a cuero viejo. También alimentaba a sus pupilos recolectando provisiones dos veces al mes entre los padres, cocinando personalmente para su pequeña tropa de no más de una docena de comensales y alargando así la jornada lectiva hasta hacerla parecer lo más posible a un colegio de ciudad.
En verano, el docente veía a sus alumnos casi a diario gracias a las actividades que él mismo convocaba. A diario, visitas a la piscina municipal para enseñar a los críos a mantenerse a flote; tres veces por semana, seminario de literatura y poesía para inocular en ellos el veneno de la lectura. Don Pablo consideraba que su verdadera familia –a falta de una esposa que nadie le conoció, hecho que nunca generó extrañeza dada la dedicación en cuerpo y alma del maestro a sus alumnos- eran sus pupilos, y por ello les entregaba todas sus fuerzas.
No todos los críos participaban en las actividades inagotables de Don Pablo. Algunos sólo acudían al curso lectivo pero le evitaban fuera del recinto escolar, alentados por padres recelosos o tímidos. Otros mentían a sus progenitores por las tardes, o simplemente realizaban sus tareas en tiempo record para luego correr a la casa del maestro y disfrutar de su voz profunda y paciente repasando una vez más la lección. O explicando el Sistema Solar. O hablando de Don Quijote. O de mitología griega. Porque cada día y cada tarde con Don Pablo era una aventura de conocimiento para muchos críos cuya vida estaba limitada al ganado, la hierba y la paja. Los libros que forraban todas las paredes de su casa y la incansable forma de leer a sus pupilos –casi interpretar- de Don Pablo, con sus gafas cuadradas posadas sobre la punta de la nariz, eran considerados uno de los grandes capitales de la aldea.
********************
Con el paso del tiempo y la llegada de nuevas caras, las cosas comenzaron a cambiar. Don Pablo terminó por pasar al retiro, sustituido por un joven profesor urbanita que consideraba su paso por el pueblo como el odioso peaje a pagar antes de obtener una plaza en su ciudad de origen. El zagal, arrogante presuntuoso, estrenó el puesto rechazando impartir clases en la vieja y fría escuela, alegando que estaba muy por debajo del nivel que requería su actividad académica. Entre gritos y aspavientos, convocó a los padres para comunicarles que hasta que la Administración no atendiera a sus ruegos de mejorar las instalaciones, no comenzaría el curso y les animó a secundarle en su petición en pos del bien común. Pero el antiguo maestro no podía soportar la idea de ver a los niños desescolarizados. Mientras la Administración se pronunciaba, Don Pablo asumió de nuevo su vieja tarea en su propio domicilio: apiló sus libros como pudo, enmarcó con sus manos desnudas las viejas placas de pizarra que llevaba recolectando toda la vida e hizo sitio en el salón para que una docena de críos pudieran recibir clase a diario. Los padres, al ver que sus criaturas volvían a reconducirse, se encogieron de hombros ante el inesperado giro de los acontecimientos.
El nuevo maestro, que empleaba más tiempo en medrar en la capital que en el villorio, entró en cólera cuando supo lo que su antecesor estaba haciendo. “El viejo me está arruinando mi jugada”, reflexionó. Y decidió vengarse. Diseñó una estrategia que pasaba por dedicar más horas al pueblo y hacerse preguntas en voz alta sobre Don Pablo que nadie antes había osado plantearse. Así, durante un paseo, se acercó a una de las familias que solía confiar a sus dos hijas en manos del jubilado. “¿Y están tranquilos mientras las mozas pasan la tarde con ese viejo?”, se interrogó meloso ante dos padres chapados a la antigua, aterrorizados ante cualquier falta que arruinase la imagen de honradez y rectitud de su apellido. “¿Por qué será que nunca se casó ni tuvo hijos propios?”, se preguntó ante un grupo de padres a la salida de misa, infundiéndoles un temor casi animal. “¿Nadie le conoce amigos adultos? Resulta un poco enfermizo que sólo se relacione con niños, como esos delincuentes que salen por la tele...”
Hasta el ex alumno más entregado a Don Pablo sintió el aguijón de la duda. Hacía varios años que la palabra ‘pedofilia’, antes desconocida en la aldea, se había introducido en los hogares mediante la televisión y la radio. Cada detención, cada redada, cada noticia sobre uno de estos depredadores infantiles era ampliamente comentada entre los pobladores, a medias espantados por la existencia de seres tan monstruosos y a medias aliviados por no haber tenido que lidiar con semejantes criminales en la historia del pueblo. Ahora esa fortuna se transformaba en incertidumbre. ¿Y si siempre convivieron con uno de esos monstruos? ¿Y si el monstruo les hubiese engañado a todos engatusando a padres y niños?
Cuando los vecinos, sentados en las puertas de sus casas durante la caída del sol, comentaban el asunto entre susurros siempre salía el mismo argumento en defensa de Don Pablo. “Nosotros también fuimos sus alumnos y no recordamos ningún abuso. ¿Por qué ahora iba a ser diferente? Pero Jesús, uno de los antiguos pupilos, conocido por su naturaleza sombría y desconfiada, desarrolló varios argumentos no poco convincentes que siguieron sembrando resquemor. “A lo mejor esperó todos estos años para dar rienda suelta a su lujuria, ahora que todos confiamos en él”, les contestaba. “Seguramente cree que ahora es impune. O compra a los niños para que no hablen. ¿Cómo podemos saber que no droga a sus víctimas para que luego no recuerden nada? ¿Cómo podemos saber que no nos drogó y nos violó cuando éramos unos niños? ¿Y si las víctimas eran precisamente quienes se trasladaron a la ciudad, huyendo de su presencia?” Y el resto asentía mudo, con la expresión de quien abre por primera vez los ojos a la infinitud del océano.
Durante meses, la desconfianza se instaló en la aldea con la persistencia de una nube de moscas en pleno verano. Los saludos a Don Pablo cambiaron de tono, así como cambió el discurso de los padres a sus hijos. Algunos patriarcas, con Jesús a la cabeza, les prohibieron volver a pisar el domicilio del docente, pero los niños seguían aprovechando sus largos tiempos muertos para escaparse a verle. La adoración infantil por el profesor exacerbaba la ira de su sucesor, que a su vez arremetía contra Don Pablo en conversaciones con los vecinos cada vez más abierta y agresivamente. Y el pobre Don Pablo, cada vez más doblado por el peso de la presión social, vivía cada vez más recluido entre sus libros y sus alumnos, que seguían llevándole pan fresco y leche recién ordeñada a diario, manteniendo la tradición de décadas.
********************
Una tarde, el hijo menor de Jesús desapareció. Los críos de la pandilla del muchacho terminaron admitiendo que el crío se había quedado esa tarde fatídica en la casa de Don Pablo, un hecho que indignó al agricultor, que había prohibido a sus hijos volver a visitar a quien fuera su maestro meses atrás. Jesús convocó a sus hermanos y sobrinos más mayores y pusieron rumbo a la casa del docente, alentándose entre ellos con expresiones de odio. “A ese violaniños le vamos a castrar”, decía uno entre los murmullos de aprobación del resto. Poco a poco, otros vecinos se sumaron a una comitiva que tenía todo el aspecto de una caza de brujas cuando cruzó al paso del arrogante maestro, quien no dudó en sumarse con una expresión de abierta satisfacción. Cuando llegaron a la casona, el murmullo se había convertido en una cascada de gritos y reproches. “¡Criminal, abre la puerta y entréganos al niño!”, decían. “Ábrenos, que te vamos a dar lo que te gusta”, gritaba uno de los sobrinos, adolescente, blandiendo una azada. “Devuélvenos al crío o quemaremos la casa”, vociferaba Jesús. La ausencia de respuesta exaltaba aún más los ánimos. Los más jóvenes buscaron piedras con las cuales quebrar ventanas. Dos de ellos se deslizaron al interior de la vivienda, para luego abrir la puerta principal a la horda. Jesús hizo un ademán abriendo los brazos que parecía invitar al resto a la contención. Miró a sus hermanos mayores y los tres penetraron en la residencia, para salir minutos después con expresión desorientada y salvaje. El padre sostenía con manos temblorosas un peluche de su hijo que había desaparecido tiempo atrás. “Tiene juguetes de nuestros hijos en su casa. Tiene fotos de nuestros hijos colgando de sus paredes. Tiene ropa de nuestros hijos colgando del armario”.
Cada una de las acusaciones sonó a condena a oídos de los padres indignados y ensanchó la sonrisa del maestro urbano. “¡Quememos la casa!”, vociferó Jesús dando una invisible señal de salida a los hombres que esperaban, afilando sus mentes, la posibilidad de dar una lección al pedófilo al margen de la autoridad y la legalidad. Varios palos se transformaron en antorchas que prendieron cortinas, y las llamas no tardaron en devorar los muebles. En pocos segundos, la vengativa multitud observaba con secreta satisfacción la casa de Don Pablo convertida en una bola de fuego. La fascinación por el incendio fue tal que no se apercibieron de la llegada del coche de la policía.
“¿Qué es esto?”, se preguntó perplejo el agente con más experiencia de la comarca, también ex alumno de Don Pablo, mientras bajaba del vehículo blandiendo unas esposas. “¿Qué demonios estáis haciendo?”, dijo con incredulidad. Jesús se aproximó con el pecho henchido. “El viejo se ha llevado a mi hijo. El viejo ha abusado de nuestros niños y ahora ha secuestrado a mi hijo. Dios sabe qué le estará haciendo”, aseveró con los ojos rojos de ira. El agente, con expresión incrédula, le puso una mano en el antebrazo y en un rápido gesto le colocó las esposas en las muñecas. “Vamos, Jesús. El viejo se llevó a tu hijo a comisaría, donde tu hijo nos ha contado todo lo que le haces, a él y a sus hermanos, desde que era un niño”, explicó con una mezcla de asco y reproche. Los vecinos quedaron momentáneamente congelados, mientras la expresión de Jesús se endurecía de repente y se antojaba indiscernible. “¿Cómo pudiste hacerle eso a tus propios hijos?”, continuó el agente. Los aldeanos, estupefactos, dirigieron sus miradas al joven maestro, cuya sonrisa había mutado en un rictus indiscernible. Ahora había una inesperada expresión de terror en sus ojos.“Usted nos engañó”, aseveró uno de ellos. “Usted nos envenenó”, dijo otro, acariciando su azada. El docente se deslizó entre los cuerpos con maña, acercándose cada vez más a los agentes. Abrió sin ser invitado la puerta trasera del automóvil policial y se sentó junto a Jesús con ojos implorantes. Los agentes se miraron entre ellos y decidieron llevárselo, por su seguridad. Nunca se le volvió a ver en el pueblo. Tampoco a Don Pablo.
Una tarde, el hijo menor de Jesús desapareció. Los críos de la pandilla del muchacho terminaron admitiendo que el crío se había quedado esa tarde fatídica en la casa de Don Pablo, un hecho que indignó al agricultor, que había prohibido a sus hijos volver a visitar a quien fuera su maestro meses atrás. Jesús convocó a sus hermanos y sobrinos más mayores y pusieron rumbo a la casa del docente, alentándose entre ellos con expresiones de odio. “A ese violaniños le vamos a castrar”, decía uno entre los murmullos de aprobación del resto. Poco a poco, otros vecinos se sumaron a una comitiva que tenía todo el aspecto de una caza de brujas cuando cruzó al paso del arrogante maestro, quien no dudó en sumarse con una expresión de abierta satisfacción. Cuando llegaron a la casona, el murmullo se había convertido en una cascada de gritos y reproches. “¡Criminal, abre la puerta y entréganos al niño!”, decían. “Ábrenos, que te vamos a dar lo que te gusta”, gritaba uno de los sobrinos, adolescente, blandiendo una azada. “Devuélvenos al crío o quemaremos la casa”, vociferaba Jesús. La ausencia de respuesta exaltaba aún más los ánimos. Los más jóvenes buscaron piedras con las cuales quebrar ventanas. Dos de ellos se deslizaron al interior de la vivienda, para luego abrir la puerta principal a la horda. Jesús hizo un ademán abriendo los brazos que parecía invitar al resto a la contención. Miró a sus hermanos mayores y los tres penetraron en la residencia, para salir minutos después con expresión desorientada y salvaje. El padre sostenía con manos temblorosas un peluche de su hijo que había desaparecido tiempo atrás. “Tiene juguetes de nuestros hijos en su casa. Tiene fotos de nuestros hijos colgando de sus paredes. Tiene ropa de nuestros hijos colgando del armario”.
Cada una de las acusaciones sonó a condena a oídos de los padres indignados y ensanchó la sonrisa del maestro urbano. “¡Quememos la casa!”, vociferó Jesús dando una invisible señal de salida a los hombres que esperaban, afilando sus mentes, la posibilidad de dar una lección al pedófilo al margen de la autoridad y la legalidad. Varios palos se transformaron en antorchas que prendieron cortinas, y las llamas no tardaron en devorar los muebles. En pocos segundos, la vengativa multitud observaba con secreta satisfacción la casa de Don Pablo convertida en una bola de fuego. La fascinación por el incendio fue tal que no se apercibieron de la llegada del coche de la policía.
“¿Qué es esto?”, se preguntó perplejo el agente con más experiencia de la comarca, también ex alumno de Don Pablo, mientras bajaba del vehículo blandiendo unas esposas. “¿Qué demonios estáis haciendo?”, dijo con incredulidad. Jesús se aproximó con el pecho henchido. “El viejo se ha llevado a mi hijo. El viejo ha abusado de nuestros niños y ahora ha secuestrado a mi hijo. Dios sabe qué le estará haciendo”, aseveró con los ojos rojos de ira. El agente, con expresión incrédula, le puso una mano en el antebrazo y en un rápido gesto le colocó las esposas en las muñecas. “Vamos, Jesús. El viejo se llevó a tu hijo a comisaría, donde tu hijo nos ha contado todo lo que le haces, a él y a sus hermanos, desde que era un niño”, explicó con una mezcla de asco y reproche. Los vecinos quedaron momentáneamente congelados, mientras la expresión de Jesús se endurecía de repente y se antojaba indiscernible. “¿Cómo pudiste hacerle eso a tus propios hijos?”, continuó el agente. Los aldeanos, estupefactos, dirigieron sus miradas al joven maestro, cuya sonrisa había mutado en un rictus indiscernible. Ahora había una inesperada expresión de terror en sus ojos.“Usted nos engañó”, aseveró uno de ellos. “Usted nos envenenó”, dijo otro, acariciando su azada. El docente se deslizó entre los cuerpos con maña, acercándose cada vez más a los agentes. Abrió sin ser invitado la puerta trasera del automóvil policial y se sentó junto a Jesús con ojos implorantes. Los agentes se miraron entre ellos y decidieron llevárselo, por su seguridad. Nunca se le volvió a ver en el pueblo. Tampoco a Don Pablo.

