Álvaro Muñoz Robledano *
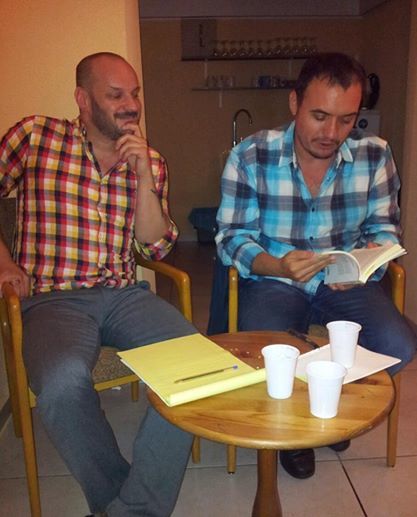
La literatura precisa, ante todo, de un compromiso ético, no sólo con los arrojados, con los explotados, con los borrados, que también, sino, y sobre todo, con la escritura misma. Ese compromiso obliga al escritor a ser vencido por lo que está escribiendo, a llegar al fragmento que lo sobrepasa, ante el que siente un extraño resquemor; un fragmento que quisiera cambiar, pero no puede. Creo que todos sentimos esos momentos al encontrarlos. Desconfío de los escritores que nunca han dejado una frase contra ellos mismos, como desconfío de los escritores cuyos efectos secundarios se confunden con los de una cena ligera. Si Celaya maldecía la poesía neutral, no está de más maldecir de paso la narración correcta, limpia, eficaz, ingeniosa. No tiene sentido asistir a un relato que no nos mancha. Su ética se demuestra en nuestro temblor. Y esa ética, esa capacidad de arrastrar a quien lee, se hace mucho más patente en el cuento corto, pues aquí no hay tiempos muertos, ni posibilidad de enmienda. Una sola línea lo salva o lo pierde. Las comparaciones han sido ya hechas: la distancia corta del boxeo, el salto mortal, la velocidad pura… creo que el cuento se asemeja más a una fotografía, en la que es la profundidad de campo la que hace posible la realidad de lo retratado, también su irrealidad. Un error al enfocar y se acabó; el relato se transforma en un pastiche blando, tonto, ineficaz. El armazón del cuento tiene su peor enemigo en el poco tiempo de que dispone para alzarse; también tiene su mejor aliado en la intensidad a la que le obliga tan poco tiempo. En un cuento breve nunca deja de estar patente la dialéctica entre la narración como vehículo y la narración como consciencia del narrador. Un cuento ha de pelearse siempre con el lenguaje que sabe que es, una pelea de la que la novela puede, y en tantas ocasiones debe, escapar.
Pocos escritores asumen tales compromisos con la capacidad y la elegancia con que David Torres lleva haciéndolo desde hace ya bastantes años. En su manera de contar, también en su manera de escribir, se puede sentir el puro instinto, la necesidad de seguir a alguien no sólo con amor, también con miedo, con rabia, con una buena dosis de mordacidad y cachondeo si el tal se lo ha buscado, pero seguirle, en cualquier caso, hasta las últimas consecuencias; y esas consecuencias son su estilo, la manera con la que obliga a sus palabras a decir más, a calar más hondo, a llenarse de más tierra, a sugerir más de lo que ellas mismas intuyen. Les propongo (si es que han sido capaces de llegar hasta aquí) leer el inicio de cada uno de los cuentos incluidos en este volumen antes de atacar cualquiera de ellos hasta el final. Descubrirán como a Torres le basta tan poco para alzar más que un escenario: la ansiedad, el cansancio, la derrota… porque bien puede decirse (ya se ha dicho, de hecho) que el hilo que une todos estos cuentos es la derrota que arrastran sus protagonistas. Bien puede decirse, pero resultaría insuficiente. Si en algo se parecen el hombre que repentinamente necesita escalar una montaña, o la chica buena que cena con sus amigas malvadas, o el borracho que se las da de torero en una glorieta, quizás sea en su última vindicación, cuando dejen de lado su lógica, su necesidad, su papel al fin y al cabo, y se atrapen a ellos mismos en un espacio abierto, desconocido, y no siempre fatal. Del mismo modo que el Rey de Ítaca se conocerá, por fin, en la mucha literatura que le estaba aguardando, en uno de los diagnósticos más certeros que se puede leer sobre este puñetero atraco al que llaman crisis. Un cuento en que el escenario es tan sorprendente como inevitable, un fantasma activo, pero fantasma al fin y al cabo, por el que deambulan los vivos, en una soberbia inversión de papeles marca de la casa. Nunca la muy turística y mentirosa ciudad de Benidorm fue tratada con tanto cariño y tanta agudeza.
El volumen se cierra con una novela corta, El último concierto de Toño Balandros, que no rompe el mosaico que forman las piezas anteriores, pues bien puede pasar por cinco relatos distintos que se cruzan en un solo personaje, las cinco narraciones de quienes lo contemplaron y lo acompañaron en una aventura disímil, estrambótica y quién sabe si final. Cinco relatos con cinco voces que saben ser distinta cada una de las demás, sin que ninguna se parezca a la del autor. Eso es tener oído; también tener conciencia; también empatía; también capacidad para la ironía, para el juego y para el drama. Todo eso que llamamos cultura. Las cinco voces hablan de un cantante en el que no es difícil reconocer a tantos esforzados músicos de los setenta, un cantante al que es casi obligatorio ridiculizar, pero que sabe sobreponerse a tal ridículo, en la realidad de cada relato, porque, de algún modo, él es una época de la que no cabe sino despedirse en secreto, con cierta nostalgia, con cierta ira, con cierta lujuria.
Puede que en algún momento llegáramos a pensar que habíamos extraviado a David Torres para la causa del cuento, quizás una de las causas más nobles y perdidas por las que pelear, pues ha llovido demasiado desde aquel lujo absoluto que en la imprenta recibió el nombre de Cuidado con el perro; exactamente doce años nos han empapado, durante los cuales hemos asistido al crecimiento de un novelista fundamental y un articulista necesario, uno de los pocos. Pero la publicación de Dos toneladas de pasado (Sloper, 2014) nos devuelve el enfrentamiento con la materia prima de la narración desde la inteligencia, desde la ironía, desde el escepticismo. No es preciso estar en el alambre para arriesgarse; basta con estar de pie, con los ojos abiertos.

