
“La naturaleza peculiar de la vida de un escritor” confesó una vez Burgess, “radica en que no tiene una residencia en particular; no es como el escultor que necesita un gran estudio donde ubicar grandes masas de piedra. Es sólo un hombre con una máquina de escribir y papeles. Donde sea que esté se pregunta por qué está allí y no en otro lugar”. Burgess buscó domicilio sucesivamente en Inglaterra, Malasia, otra vez Inglaterra, Malta, Roma y Mónaco, y durante una larga temporada llegó a vivir en una autocaravana junto a su mujer y su hijo recorriendo las carreteras de Europa. A menudo justificaba esa existencia nómada por la naturaleza implacable del sistema fiscal inglés, pero también había motivos más profundos. Como tantos otros escritores británicos, Burgess se sentía un exiliado, un gitano vocacional en medio de un imperio que ya hacía aguas desde antes de su nacimiento.
La disidencia de Burgess empezó desde el mismo instante de su concepción en el seno de una familia católica. La pérdida de la fe a los 16 años fue un trauma del que jamás se recobró, aunque bromeó a menudo sobre ello: “Cuando un anglicano deja a su iglesia, es un proceso suave y agradable, un cambio de piel; sus ministros le dicen que no se tome la doctrina muy en serio. Pero cuando un católico de nacimiento abandona su fe, se produce una revolución en sus entrañas, como si se drenara el contenido mismo de su cráneo”. Para Burgess ese drenaje no terminó jamás, se volcó una y otra vez en sus libros hasta alcanzar el clímax casi intolerable de Poderes terrenales, cuando Carlo Campanati, un joven sacerdote (y futuro papa), ve impotente cómo unos soldados de la Gestapo torturan a una niña delante de él para que les revele el escondite de un grupo de la resistencia italiana. Carlo cae de rodillas y se pone a rezar no sólo por la niña a la que están arrancando los dientes, sino por el alma inmortal de sus verdugos, enfangados en el misterio del mal. Leí ese pasaje de una intensidad alucinante y sentí el tirón del catolicismo en mi interior como el lobo solitario escuchando el aullido de la manada. Sin embargo, la tortura prosigue, la novela continúa durante cientos y cientos de páginas hasta desbaratarse en una paradoja terrible que demuestra, hasta extremos grotescos, que los caminos del Señor son ciertamente inescrutables. A la Iglesia católica Poderes terrenales, una de las novelas del siglo, le sentó como una patada en los evangelios.
Buscar el rastro de Burgess más allá de sus libros, en las barriadas y las iglesias de Manchester, quizá no tenga mucho sentido, pero sí hay un lugar que imprime una huella en un escritor es su infancia. Mijangos y yo entramos en la pequeña catedral de Manchester, flanqueada de grúas y rascacielos estrambóticos, con una vidriera en llamas que recuerda los bombardeos a los que fue sometida la ciudad y que también destruyeron, de paso, el manuscrito de su Segunda Sinfonía, que había dejado en custodia en el pub de uno de sus amigos. En la entrada, un seglar gordo y amable que también parece extraído de una de sus novelas nos da un folleto en español y nos indica que, a la salida, no dejemos de visitar el bar de la parroquia.
–¿Burgess? –pregunté yo.
–Burgess, Burgess –replicó Mijangos.
También resultó un detalle muy burgessiano el hecho de que una exposición fotográfica dedicada al escritor hubiese sido retirada justo el día anterior a nuestra llegada. En el primer piso de la impresionante Biblioteca Central de Manchester vimos los carteles de la exposición y las urnas vacías y huérfanas de fotos, pero las estanterías repletas de partituras, manuscritos y biografías de músicos parecen una transposición física de la mente de un novelista que siempre se consideró un músico frustrado. Llegó a componer un musical sobre Cyrano de Bergerac donde acabó harto de los caprichos del protagonista, Christopher Plummer, y recicló un concierto de violoncelo (escrito en el aburrimiento de su servicio militar en Gibraltar) en un concierto de violín para que pudiera estrenarlo Yehudi Menuhin. Ese peculiar sentido del ahorro le llevó a aprovechar para una novela un guión fallido sobre la vida de Jesucristo que le encargó Zefirelli. Y también le proporcionó la enloquecida estructura de Fin de las noticias del mundo, donde hilvana un musical sobre la estancia de Trotsky en Nueva York, un guión desechado sobre la vida de Freud y una novela de ciencia-ficción sobre el fin del mundo en el contrapunto de una asombrosa obra maestra.
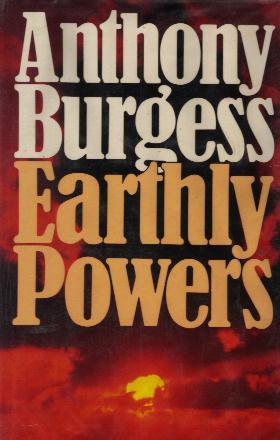
Es muy curioso que Burgess no esté considerado uno de los grandes escritores del siglo, ni siquiera un autor de primera línea, sino más bien un campeón del peso medio que zascandileó toda su vida entre la ciencia-ficción, la narrativa popular y la erudición excesiva. Este descrédito se debe a varias razones, y puede que la primera de ellas sea el equívoco sobre su fama de sabiondo, que le llevaba a esmaltar sus libros de retruécanos, vocablos antiguos y palabras raras. Ya en la impresionante primera frase de Poderes terrenales el lector tropieza con el término 'catamite', que el traductor español, hábilmente, obvió con un preciso rodeo mitológico para rehacer así la frase: “Era la tarde de mi ochenta y un aniversario, y estaba yo en la cama con mi Ganímedes, cuando anunció Alí que había venido a verme el arzobispo".
Otra razón, tal vez más precisa, es que Burgess (que se ganó la vida como crítico literario durante muchos años) hizo un montón de enemigos grandes y pequeños con su manía de la precisión y su sinceridad suicida. Robert Graves nunca le perdonó que señalara ciertos fallos de métrica en sus poemas y Graham Greene no olvidaba que se había burlado de los conflictos religiosos de sus novelas, señalando que a menudo caía en la herejía jansenista y que como muchos católicos conversos, “andaba flojo en teología”. Cuando le compararon con Nabokov, señaló con petulancia y bastante buen tino, que había similitudes entre ambos pero que el ruso “es muy artificioso; Nabokov es un dandy natural a gran escala y yo un chaval provinciano que todavía se asusta de ir bien vestido”. Por algo el imaginario poeta de Nabokov, John Shade, es un ilustre caballero, mientras que el de Burgess, Francis Xavier Enderby, es un gañán que escribe sus versos sentado en el retrete.
En cierto modo, aunque se pasó media vida huyendo de Inglaterra, las calles de Manchester siguen proporcionado el aroma donde corretea su prosa, ese caldo de cultivo humorístico, grasiento, inconfundible, rodeado de patatas fritas y regado con cerveza. Paul Theroux contaba cómo siempre daba propinas exageradas a taxistas, camareros y mozos de carga, porque nunca se quitó de encima la carga de ser un chico pobre, medio huérfano, que ni siquiera sabía anudarse una corbata. En un pub llamado Shakespeare vimos a una pareja levantarse de su mesa dejando media hamburguesa mordisqueada, y a una señora bebiendo una cerveza que fue hacia allá y se puso a terminar el plato sin que nadie dijera nada. Es otra escena puramente burguessiana, es decir, extraída directamente de un ecosistema de clase baja en un local bautizado con el nombre más grande de la literatura en inglés. Ningún otro escritor británico de su época posee el oído, la ironía y la capacidad para transmitir el olor y el sufrimiento de los pobres sin caer ni en el panfleto ni en la impostura. Basta leer ese capítulo hilarante de El doctor está enfermo en que dos amigos deambulan de noche por un barrio de Londres poblado de emigrantes jamaicanos llamando a voces a su perro, que se les ha perdido y que se llama “Nigger”, hasta que los negros empiezan a salir uno detrás de otro con la educativa intención de apalearlos.
Burgess decidió dedicarse profesionalmente a la escritura el día en que su mujer le reveló que los médicos habían encontrado un tumor cerebral inoperable y sólo le daban un año de vida. Cualquiera habría caído en la desesperación pero él escribió:
No creía realmente esta prognosis. La muerte, como la quintaesencia de lo ajeno, es para otros. Pero si el diagnóstico era cierto, me habían concedido algo que nunca tuviera antes: un año entero de vida. No me atropellaría un autobús al día siguiente ni me apuñalarían en el hipódromo de Brighton. No me atragantaría con un hueso. Si me caía en el mar invernal, no me ahogaría. Disponía de un año entero, un tiempo muy largo. Durante aquel año tenía que ganar dinero para mi futura viuda. Nadie me daría un empleo (…). Tendría que convertirme en escritor profesional. Trabajar porque llegaba la noche, la noche en que Dios y el pequeño Wilson, ahora Burgess, estarían frente a frente, si alguno de los dos existía.
Más allá del humor insobornable, del cruce de emociones, de la prosa soberbia, de los retorcidos y exasperantes juegos de palabras, ese sentido de la inversión es el arma secreta de Burgess, un escritor capaz de concebir lo inconcebible. Cuando escribió La naranja mecánica, una indagación futurista sobre el mal y la libertad, lo hizo a raíz de una paliza que sufrió su mujer a manos de cuatro desertores yanquis en las calles de Londres. Nadie más podía escribir un libro así, como nadie podía imaginarse a Sigmund Freud en el sillón del cirujano charlando sobre el cuerpo y el alma con el cáncer de mandíbula que va a matarlo. Ni al pobre Beard que intenta suicidarse en Roma subiendo y bajando un montón de escaleras. Ni al cocinero de Cualquier hierro viejo, superviviente del Titanic, que se alista al ejército sólo para darle a la muerte otra oportunidad en las trincheras de Francia.

