Hay veces que la vida te trastoca hasta los planes más cercanos y sencillos. El otro día le escribía a Ana Isabel Cordobés: “Esta tarde termino el artículo para Cuartopoder y te lo mando.” Llevaba varios días trabajando en él; el texto estaba ya muy desarrollado y faltaban un par de detalles aparentemente sin importancia y una lectura final antes de darle el visto bueno y enviarlo. Sin embargo, este escrito no tiene nada que ver con lo que yo había planeado.
Ayer a última hora de la mañana entró un chico en la librería, unos veinte minutos antes del cierre. Era un poco más joven que yo, alto, pelirrojo y con un cierto lenguaje corporal de tener prisa. Fue ese lenguaje no verbal el que, inconscientemente, me puso en tensión y sacó el alma huraña que todo trabajador cara al público tenemos en nuestro interior. “Ah, sí, claro”, pensó mi vocecilla mental, malhumorada, “claro que tienes prisa, amigo. Pero resoplar y mirar el reloj cuando estoy sola y tengo dos clientes por delante de ti no va a hacer aparecer una varita mágica y conseguir que me desdoble y termine antes. Bienvenido al maravilloso mundo de la precariedad laboral.” Y ahí se mantuvo ese pensamiento rumiante, preparado para transformarse en una amabilidad eficiente pero glacial cuando lo tuviera por fin delante, hasta que le llegó el turno.
“Silvia, ¿verdad?”, me preguntó. Creo que me quedé con la boca ligeramente abierta y un cierto gesto de desconcierto en la cara que no logré disimular. Lo primero que pensé fue un: “Juraría que no conozco de nada a este tipo.” No recordaba haberle atendido, aunque claro, después de tantos años como para fiarme de mi memoria, los clientes atendidos y los lugares en los que he trabajado. Lo siguiente que me vino a la mente fue “Ay, Dios. Me ha reconocido de Twitter, no puede ser”. Pero volvamos a recordar que el hombre parecía tener cierta prisa, de modo que no me dejó elucubrar mucho más. “Aquí venían mis abuelos a comprar libros. Mercedes y Antonio, ¿te acuerdas? Muy mayores, ambos con bastones. Ella era la que compraba, el abuelo la acompañaba porque mi abuela andaba aún peor que él.” Y, entonces, un bum en mi cabeza: la abuela de Agatha Christie.
“Sí, claro”, contesté. “Recuerdo a sus abuelos.” Creo que fue en Papel en Blanco donde hablé una vez de Mercedes, una señora de casi noventa años que compraba literatura policíaca. Cierto, siempre venía acompañada de su marido porque andaba muy mal y, en cuanto llegaba a la librería, se aferraba a tu brazo con fuerza y tenías que acompañarla hasta la estantería de novela negra. Según el día, le sacaba mi silla del mostrador para que se sentara, a veces a la entrada de la librería; otras, en medio de un pasillo o en una esquina. Una de las cosas que más gracia me hacía de doña Mercedes era que siempre preguntaba por novelas de Agatha Christie, como si no perdiera la esperanza de encontrar alguna que aún no hubiera leído. Antes de conocerla en profundidad podía llegar a ser un poquito desquiciante, porque siempre que el matrimonio entraba en la librería te encontrabas con la misma conversación sobre la Christie una y otra vez, como si fuera el maldito Día de la Marmota, con las mismas preguntas por su parte y las mismas explicaciones por la mía. Pero, con el tiempo, esa desesperación tan propia del librero con prisa y mil cosas por hacer dio paso a una ternura infinita.
Me gustaba cuando doña Mercedes entraba, me agarraba del brazo y me decía: “Parece mentira que seas tan delgada y parezcas una estufa. Anda, ayúdame a sentarme. Visto lo visto, es posible que esta sea la última vez que me veas en el mundo de los vivos. ¿No habrán publicado algo nuevo de Agatha Christie?” Y yo me echaba a reír, quitando hierro a sus achaques, a los de su marido y al frío que siempre auguraban que ese año iba a alejarles de las calles en invierno. Intentando, en el fondo creo que sin conseguirlo, alejar el fantasma de la soledad que los perseguía, con los hijos y los nietos en otras ciudades. “A ver por qué te crees que venimos aquí: ¡Pues a por libros y a por nietas postizas!”
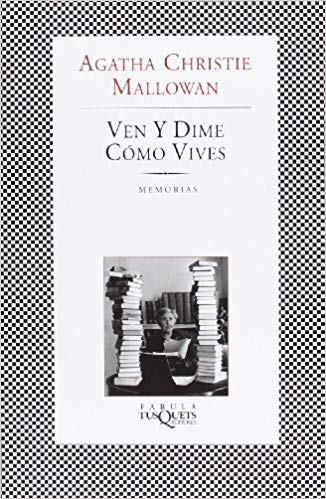
Recuerdo una tarde en la que me dejó hablar más de la cuenta y le dije, para su asombro, que mi libro favorito de la gran dama del misterio era Ven y dime cómo vives, sus memorias sobre sus temporadas pasadas en Siria e Irak en excavaciones arqueológicas junto a su marido, el arqueólogo Max Mallowan. Hablamos de ella, de Lawrence de Arabia y de Gertrude Bell. Fue una conversación muy bonita y entrañable, de esas que aprendes a guardar en la memoria como si fuera una pequeña joya.
“Mi abuela murió hace unas semanas. Llevaba ya dos años en una residencia, hemos venido a la ciudad a poner un poco de orden en la casa.” Esa confesión de un completo desconocido me dejó noqueada. “Ella era muy de guardar cosas en cajas y bolsas. Dejó una con tu nombre y el de la librería y mi madre ha pensado que sería buena idea traértela.” Y me dio una bolsa pequeña del Corte Inglés muy arrugada (lo que me hizo recordar, absurdamente y con la noticia que me acababa de dar, el gran malentendido que una vez se montó con don Antonio, que trató de devolver en mi tienda un libro que había comprado en ese centro sin darse cuenta de su error). Dentro estaba el ejemplar de bolsillo de Tusquets de Ven y dime cómo vives; amarillento, algo arrugado del uso, sin dedicatoria. Y, junto a él, una pequeña cajita negra que abrí al instante. En su interior, un pequeño broche que recordaba perfectamente. Doña Mercedes solía llevarlo en su abrigo de paño negro. Un día le dije que era muy bonito y me contestó: “Pues me costó cuatro duros en un puestecico de Navidades. Ya te lo dejaré en herencia cuando me muera.”
Y aquí estoy ahora, a las diez y media de la noche de un viernes. Con ese broche y mi libro favorito de Agatha Christie junto a mí, tratando de escribir algo. Algo bonito que entregar a tiempo, algo que haga justicia a doña Mercedes. Un texto que consiga alejar toda esta tristeza y estas lágrimas que me persiguen desde ayer. Unas frases que, en el fondo, me hagan recordar con nitidez el rostro de una persona a la que aprendí a querer tanto y cuyas facciones empezaron demasiado pronto (dos años, maldita sea) a borrarse de mi memoria.

