 En el epílogo del libro de Orlando Figes sobre la guerra de Crimea (Crimea, la primera gran guerra, Barcelona, Edhasa, 2012), obra extraordinaria, monumental, pueden leerse algunos de los motivos nada desdeñables que explican, más allá de las causas estratégicas y económicas, la reciente anexión de la península de Crimea hace unas semanas, ordenada, como un zarpazo de los viejos zares, por el actual presidente de Rusia, Vladimir Putin: “El orgullo popular con respecto a los héroes de Sebastopol -escribe el autor-, la ‘ciudad de la gloria rusa’, sigue siendo una fuente importante para la reafirmación de la identidad nacional, aunque en la actualidad la ciudad esté situada en tierra extranjera”. La razón, como es sabido, se debe a la decisión de Nikita Jrushchov de asignar a Ucrania la península de Crimea en 1954, a la que siguió unida en 1991, cuando aquella se declaró independiente tras la disolución de la Unión Soviética.
En el epílogo del libro de Orlando Figes sobre la guerra de Crimea (Crimea, la primera gran guerra, Barcelona, Edhasa, 2012), obra extraordinaria, monumental, pueden leerse algunos de los motivos nada desdeñables que explican, más allá de las causas estratégicas y económicas, la reciente anexión de la península de Crimea hace unas semanas, ordenada, como un zarpazo de los viejos zares, por el actual presidente de Rusia, Vladimir Putin: “El orgullo popular con respecto a los héroes de Sebastopol -escribe el autor-, la ‘ciudad de la gloria rusa’, sigue siendo una fuente importante para la reafirmación de la identidad nacional, aunque en la actualidad la ciudad esté situada en tierra extranjera”. La razón, como es sabido, se debe a la decisión de Nikita Jrushchov de asignar a Ucrania la península de Crimea en 1954, a la que siguió unida en 1991, cuando aquella se declaró independiente tras la disolución de la Unión Soviética.
Pero Figes nos da todavía un poco más adelante dos apuntes de los últimos años más que significativos. El primero es que, en 2006, el Centro de la Gloria Nacional de Rusia organizó un congreso sobre la guerra de Crimea apoyado directamente por Putin a través de los ministerios de Educación y de Defensa, en el que sus organizadores llegaron a la conclusión, hecha pública ante la prensa, de que la guerra de Crimea “no debía ser considerada una derrota de Rusia, sino una victoria moral y religiosa, un acto nacional de sacrificio en una guerra justa”. Los rusos debían revisar y honrar en adelante el ejemplo autoritario de Nicolás I, el zar que precipitó la guerra contra Occidente y el Imperio Otomano (1853-1856) y recuperar su reputación, abominada por los intelectuales liberales. El segundo apunte, esclarecedor, es que fue el propio Putin el que empezó ejemplarmente a redimir esa reputación mancillada de aquel zar que murió antes de acabar la guerra, probablemente angustiado por la sombra alargada de la derrota y la carnicería espantosa por él mismo desatada en la que se considera primera guerra total: “Hoy -la edición original del libro de Figes es de 2010-, por orden de Putin, el retrato de Nicolás I está colgado en la antecámara del despacho presidencial en el Kremlin”.
El actual presidente ruso es un tirano hechura del KGB que asistió al hundimiento del comunismo. En la confusión del derrumbamiento de la antigua Unión Soviética encontró, como tantos otros, la luz resucitada y redentora del nacionalismo, que en la historia de Rusia va unido inextricablemente a la religión, al cristianismo ortodoxo. Es impensable que Putin pueda convocar unas elecciones verdaderamente democráticas. La idea de una sociedad democrática abierta o de la mera existencia de ciudadanos libres no tiene cabida en su mente. Su modelo y, seguramente su propio ser, pertenecen a una tradición harto fecunda en Rusia: la autocracia, la tiranía expansiva bregada en fronteras extraordinariamente hostiles y obsesivos planes de salidas al mar, donde primero la religión, y en el siglo XX el comunismo, han marcado vastas zonas de influencia so capa de la seguridad y grandeza de la gran Rusia y sus súbditos (en Rusia nunca ha habido ciudadanos, en el sentido estrictamente democrático y contemporáneo del término). Ello ha comportado la invasión, guerra y destrucción seculares de pueblos y países enteros. En el oeste y su lucha por el espacio del mar Báltico, su línea de sangre se extiende principalmente por toda Polonia, las repúblicas bálticas y Finlandia; en su frontera más vulnerable, el sur, Rusia se ha enfrentado históricamente a su mayor peligro: el Cáucaso y el mar Negro, una fractura siempre abierta que separaba las tribus musulmanas de los cristianos ortodoxos, que enseguida fueron protegidos e invocados por los zares como esencia de su sagrada misión hasta la deseada conquista, y en todo caso dominio in pectore, de Constantinopla y Jerusalén. Una pretensión marcada por la violencia y la guerra explícitas en las edades moderna y contemporánea contra el Imperio otomano, amparo de los musulmanes y dueño además de los pueblos de la desembocadura del Danubio y los Balcanes, y no menos importante, de los Dardanelos y el Bósforo, “la llave de los estrechos” al Mediterráneo, algo intolerable para Rusia.
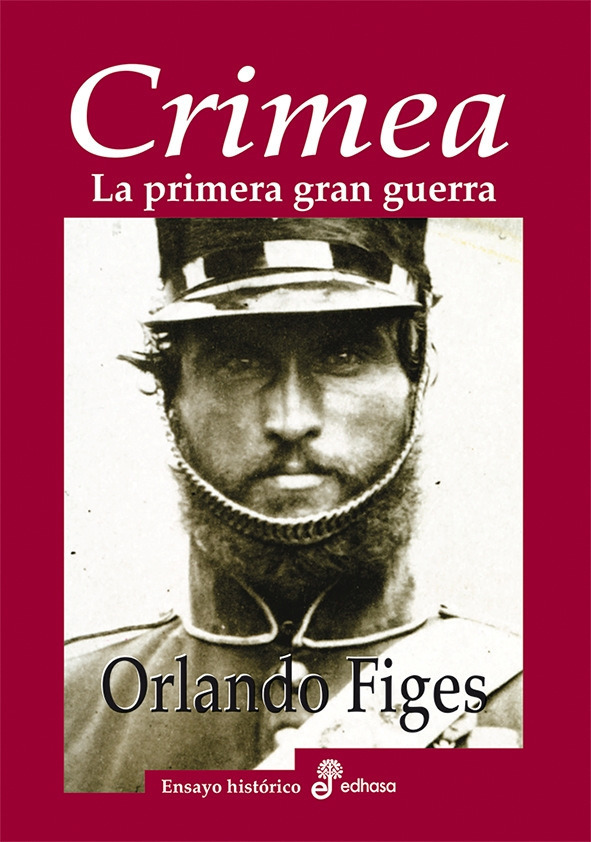
En este contexto elemental y a vuela pluma, la península de Crimea, lugar de origen del cristianismo ruso, luego habitado secularmente por tribus turcas y tártaras hasta la anexión de Rusia en 1783, es la tecla fundamental de un desconcierto histórico que ha alimentado de manera ferviente uno de los símbolos del nacionalismo ruso, y de los motivos más sólidos de exaltación de su gloria patriótica; sobre todo después del sitio terrible de Sebastopol (1854), ciudad rusa asediada implacablemente durante once meses por británicos y franceses, aliados de los turcos. La guerra de Crimea, un conflicto desencadenado por el temor de Occidente al imperialismo ruso, precedente más cercano de la I Guerra Mundial (no deja de ser paradójico que británicos y franceses pudieran practicar libremente su depredación imperial, mientras se la impedían a los rusos) está en el origen de factores que siguen pesando determinantemente en las decisiones que estamos viendo y viviendo en nuestra misma actualidad. El más importante es el del resentimiento vigente de Rusia hacia Occidente y su encendida y constante rusofobia, la doble vara de medir de los occidentales y su incomprensión hacia los valores y el espíritu rusos. Rusia no pudo asimilar en aquella guerra el hecho de que países cristianos como Gran Bretaña, Francia y, en menor medida, Austria, se aliaran con los otomanos musulmanes contra ella, la cristiana Rusia. Escandalizado y exaltado ante aquella guerra, Dostoievski, que consideraba una obligación del destino de Rusia la conquista de Constantinopla (“Constantinopla debe ser nuestra”), definió la guerra de Crimea como “la crucifixión del Cristo ruso”.
Un joven oficial del Zar, que vivió y elevó a la gloria literaria el sitio de Sebastopol con sus Relatos, León Tolstoi, escribió dolorido en su diario tras la espantosa matanza de la batalla de Inkerman: “¡Una carnicería terrible! ¡Pesará intensamente sobre las almas de muchas personas! Señor, perdónalos. Las noticias de esta acción han producido sensación. He visto ancianos que lloraban sin remilgos y a jóvenes que juraban matar a Dannenberg. Grande es la fuerza moral del pueblo ruso. En estos días difíciles, surgirán y se desarrollarán muchas verdades políticas en Rusia. El sentimiento de patriotismo ardiente que ha surgido de las desdichas rusas dejará por mucho tiempo su marca en la nación”. Es una muestra elevada, entre las muchas que pueden aducirse, de la profunda vinculación histórica y sentimental de los rusos hacia Crimea. Es evidente que si Crimea tiene alma es indudablemente rusa. También es muy posible que el presidente Putin tenga la tentación de ir peligrosamente más allá, en busca del espacio vital de la gran Rusia, ante lo que no caben más paliativos; pero sería prudente y justo, como occidentales, tratar de comprender algunas razones poderosas que la historia ilumina y puede contribuir a su comprensión y justa negociación. En el caso de Crimea parece claro.

