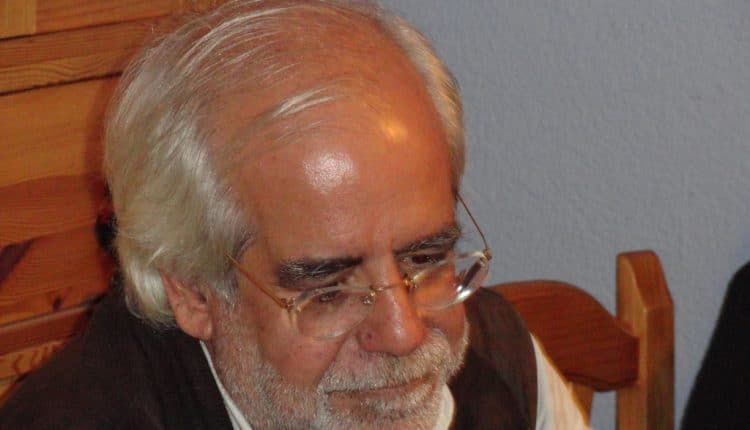El eclipse de la fraternidad de Antoni Domènech: reseña de un clásico
- El libro es una defensa del republicanismo democrático-plebeyo –es decir, de una forma de gobierno fundamentalmente democrático, igualitario y fraternal
Paul Fitzgibbon Cella: Profesor en letras y culturas hispánicas de Our Lady of the Lake University (San Antonio, Estados Unidos)
Italo Calvino definió un clásico como “un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir”. Tras leer recientemente la segunda edición de El eclipse de la fraternidad de Antoni Domènech (2019), publicada por Akal quince años después de su publicación original, pienso que las palabras del gran escritor italiano, si las damos por buenas, obligan a calificar el libro de Domènech de clásico sin matices.
Mi conclusión se explica sin duda en parte por el hecho de que mi lectura de esta brillante defensa del republicanismo democrático-plebeyo –es decir, de una forma de gobierno fundamentalmente democrático, igualitario y fraternal, en que, en palabras de Domènech, se haya producido una “elevación de todas las clases ‘domésticas’ o civilmente subalternas a una sociedad civil de personas plenamente libres e iguales [y un] allanamiento de todas las barreras de clase derivadas de la división de la vida social en propietarios y desposeídos [y] una redistribución tal de la propiedad, que se asegure universalmente el ‘derecho a la existencia’”– coincidió con un rifirrafe político en los Estados Unidos (mi país de origen y residencia) sobre el cual el libro de Domènech permitía arrojar esclarecedora luz, pese a haberse escrito varios años antes y en un país con una historia política distinta.
Se trataba de una reveladora corrección realizada por un congresista del partido republicano (derecha), Dan Crenshaw, a una colega suya del partido demócrata (centro-izquierda), Alexandria Ocasio-Cortez. Después de que esta última hubiera abogado por que Estados Unidos comience a elegir a sus presidentes por voto popular a nivel nacional, y que así abandone el sistema de votación actual –el del Colegio Electoral, al que se critica por dar mayor peso electoral a los estados menos poblados y más rurales, típicamente más conservadores— Crenshaw, ante semejante defensa de la soberanía de la totalidad del pueblo, apostó por el status quo, recordando que los estadounidenses ‘no viven en una democracia’, sino en una ‘república’.
Empleo la palabra “recordar” deliberadamente. Aunque a Crenshaw le faltó la precisión conceptual de Domènech al no aclarar que su ‘república’ tiene un carácter conservador (ya que aleja a ciertas personas del estado pleno de ciudadanos, en lugar de garantizar –como preferiría Domènech— que todos “[se eleven] de pleno derecho a la condición de una vida civil de libres e iguales”) el congresista nos recordó una verdad tan importante como poco comprendida: por mucho que los conservadores de nuestros días –sea Bush o Trump, Rajoy o Casado, o los presentadores de Fox News o de Intereconomía— se presenten como defensores de lo que ellos entienden por ‘democracia’ (que parecería ser un sistema en que ciudadanos de tendencia conservadora puedan hacer lo que les dé la gana, sin ninguna responsabilidad social legal y sin tener que respetar el poder de los estados de “definir el bien público”, como le gustaba decir a Domènech), el conservadurismo siempre ha sido profundamente (y digo más, esencialmente) antidemocrático. Crenshaw y sus correligionarios no tienen inconveniente en enarbolar el estandarte democrático cuando la parte del demos cuyos derechos y libertades pretenden defender son minorías conservadoras –sean estos los ciudadanos residentes fuera de las áreas de mayor población, o, como advierte Domènech, patronos deseosos de disponer a su antojo de sus trabajadores y capaces de “comportarse, dentro de su propiedad, como verdaderos monarcas absolutos”, o cabezas de familia que practicarían lo que Domènech llama un “despotismo patriarcal doméstico”. Sin embargo, conscientes de la razón que llevaba Tocqueville al decir que el ciudadano moderno anhela sobre todo la gradual consecución de mayores niveles de igualdad de condiciones entre las personas, el conservadurismo actual nos quiere hacer olvidar que su piedra angular es el anti-igualitarismo, y que, como sabemos quienes hemos leído a Aristóteles o a Polibio, y como Domènech nunca se cansó de repetir, la democracia es “el gobierno de los pobres”, o de quienes han logrado ponerse al nivel de sus antiguos gobernantes.
Crenshaw no puede decirse defensor de este tipo de gobierno, pero sí de una república conservadora que niega a buena parte de la población el estatus de ciudadano de pleno derecho en la sociedad civil; o sea que Crenshaw defiende lo contrario de la república democrático-fraternal por la que apuesta Domènech, en que se trata, según Domènech, de “civilizar el entero ámbito de la vida social”, o de generalizar la condición de ciudadano en lugar de depositarla solamente en algunas determinadas categorías sociales. Gracias a las claras definiciones de Domènech de lo que fue y es la democracia y de la distinción entre las repúblicas democráticas y las conservadoras, los inestables malabarismos léxicos del conservadurismo quedan en evidencia. Lástima que, también en la España de hoy, los recurrentes sermones de Albert Rivera sobre su compromiso con la democracia nos obliguen a concluir que el alcance de esta claridad conceptual aún es insuficiente. Y de los de Santiago Abascal mejor ni hablamos. En fin, como a todo clásico, habrá que seguir leyendo y releyendo a Domènech.
Pero quizás no fue Tocqueville, sino Don Quijote quien llevaba razón al resaltar el apego del ser humano no a la igualdad, sino a la libertad, que sería, como Domènech gustaba de citar al caballero manchego, “uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos”. Además de centrarse en el tema de la libertad, la “Presentación” a esta nueva edición del Eclipse –escrita por César Rendueles— parecería probar mi afirmación de que el libro de Domènech tiene una honda capacidad de abrir vías de debate más allá de su contexto original, o, con Calvino, de nunca terminar de decir lo que tiene que decir. Rendueles aprovecha, por ejemplo, el complejo problema al que alude el título de la obra, eso es, cómo explicar y qué esperar del hecho de que las tres partes de la famosa trilogía revolucionaria francesa –libertad, igualdad y fraternidad— hayan recibido distintos grados de énfasis a lo largo de los años. Si bien Domènech se refiere de manera explícita solo al histórico ensombrecimiento, o Eclipse de la fraternidad, también abre implícita y potencialmente infinitas interrogantes sobre el relativo equilibrio de los tres conceptos.
Rendueles, por su parte, opta por centrarse en las consecuencias para nuestro mundo del hecho de que la libertad, tal y como suele entenderse hoy en día, no presupone que las personas ya “[han afirmado] inequívocamente su fraternidad”, como escribe Simone de Beauvoir en uno de los epígrafes que encabezan el libro de Domènech, sino que, como sostiene un Rendueles apenas capaz de disimular su espanto, se asocia con una “libertad de elección” que se usa “para aceptar sin mayor discusión un abanico asombrosamente amplio de prácticas alienantes”, o con “reivindicaciones de libertad personal radical irresponsables, egoístas”. Rendueles señala agudamente el sinsentido que supone que a nuestra sociedad no parezca ocurrírsele otro calificativo que ‘libre’ para conceptualizar actos como el que describió José María Aznar cuando, como nos recuerda el presentador, “reivindicaba su derecho a conducir a la velocidad que considerara conveniente tras haber bebido tanto vino como considerara oportuno”. Abriendo aquí un pequeño inciso, me limito a agregar no solo que estamos a años luz del ideal de Beauvoir y Domènech, en que la libertad y la fraternidad dependen la una de la otra, sino también que, a título personal, mi convencimiento de que el conservadurismo típicamente defiende sus posturas hipócritamente nunca es tan sólida como cuando oigo a un conservador desvincular el bien político de la responsabilidad social, sin la cual [i.e., la responsabilidad social] cabe que nos preguntemos qué es lo que pretenden conservar aparte de un privilegio coyuntural. En efecto, si nos remontamos a los orígenes del conservadurismo moderno, o sea a la publicación de las Reflexiones sobre la revolución francesa de Edmund Burke, y si, junto a las palabras irresponsables de Aznar, leemos al Burke defensor del orden establecido y en contra de una temida tendencia anárquica del moderno arbitrio individual, nos damos cuenta de que, en dos siglos, el conservadurismo ha dado un giro de 180 grados, y ello sin que los poderes establecidos se hayan planteado cambiar de bando.
Pero la confusión entre la libertad y el egoísmo socialmente irresponsable que espanta a Rendueles no es propia solo de privilegiados como Aznar. Lo es también de muchos trabajadores que, de manera contraproducente, priorizan su libertad a expensas de unas condiciones sociales más igualitarias y fraternales. Mi relectura del Eclipse no solo coincidió con la disputa electoral referida arriba; también lo hizo con la prolongación de un debate de años en Estados Unidos entre, por un lado, trabajadores que defienden que el libre ejercicio de su ‘derecho a trabajar’ (búsquese: Right to Work) les exime de la obligación legal de contribuir económicamente a los sindicatos que los representan y, por otro, los mismos sindicatos que sostienen que, ya que los empleados de una compañía (paguen o no sus cuotas) generalmente reciben de manera proporcional los beneficios de la representación sindical, es justo que la ley exija sus contribuciones. En este caso también, Domènech brinda herramientas para pensar con provecho sobre la (no) inteligencia de la decisión de estos trabajadores antisindicales, o para problematizar los argumentos neoliberales a favor de la libertad que estos trabajadores suelen esgrimir, según los cuales ‘uno sabe mejor que nadie qué hacer con su dinero’ (Estados Unidos) o, como coreaban hasta hace poco amplios sectores de la sociedad francesa, el mejor camino hacia adelante pasa por ‘trabajar más para ganar más’.
Domènech, por su parte, con su hondo conocimiento de la historia de las ideas políticas, trae a colación una y otra vez una idea insuficientemente recordada de Aristóteles y Cicerón: el trabajo asalariado, cuando es la única fuente de ingresos con que uno cuenta, no posibilita la libertad, sino que es, como escribe Doménech, “una forma de esclavitud a tiempo parcial”, porque constituye una base material no garantizada y por tanto no suficiente “para no tener que pedir permiso a otros para subsistir”. Una vida con un salario como único sostén material es esencialmente precaria porque obliga a uno a estar, según Domènech, “[sometida] al capricho absolutista más o menos arbitrario de los patronos”. Visto así, hemos de concluir que el trabajador que quiere proteger una libertad de no apoyar a su sindicato necesariamente reduce su libertad al fortalecer al patrón, o sea a la figura de cuya voluntad dependerá su suerte futura. Si dispusiera de este concepto del trabajo asalariado, la izquierda de Estados Unidos no solo podría resultar más convincente a los trabajadores que socavan los cimientos sindicales, sino que tendría mejores argumentos ante los alardes de Trump con respecto a las bajas tasas del paro que ha habido durante su presidencia. Habiendo leído a Domènech, este simple dato sobre el desempleo no nos dice gran cosa, y exigimos saber más sobre la estabilidad de la existencia social de los trabajadores. Sin embargo, hasta ahora, la respuesta de la izquierda norteamericana –que es en gran medida ignorante de las ideas que expone Domènech, y que, peor aún y como alude Rendeules en su presentación, muchas veces hace suya la definición asocial e irresponsable de la libertad típica de la derecha— ha consistido o en cambiar de tema o, más patético todavía, hallándose totalmente privada de armas conceptuales, en reconocerle a Trump un mérito a regañadientes. Al contemplar el paupérrimo estado de nuestro debate público, así como la preponderancia que tienen en él diversos presupuestos derechistas, a menudo pienso que la simple lectura de Domènech –“alternativo de los alternativos”, como lo ha llamado Daniel Raventós, editor de estas páginas y autor del epílogo de la nueva edición del Eclipse— introduciría iluminadores matices en un contexto esclerotizado.
Por último, interesa releer a Domènech a quince años de la primera publicación de El eclipse de la fraternidad para comprobar cuán profético fue este libro, particularmente en lo que respecta a sus vituperaciones dirigidas al relativismo postmodernista. Muchos intelectuales de izquierdas que, como Domènech, siempre han entendido la tradición de la izquierda como heredera de lo que los historiadores Margaret Jacob y Jonathan Israel han llamado la ‘Ilustración radical’, como un conjunto de ideas fundamentalmente comprometido con la universalidad de la razón humana, han experimentado vergüenza ajena e indignación al observar que, a alturas del 2019, quienes han sabido manejar discursos relativistas y apologías particularistas para su propio beneficio socio-político no ha sido el consejo editorial de Social Text, sino los numerosos partidos y grupúsculos de extrema derecha que han cobrado protagonismo últimamente: en los Estados Unidos de Trump, la Liga del norte en Italia, el UKIP y otros defensores del Brexit, etc.
Resulta penoso ver cómo tantos intelectuales que apenas ayer fueron convencidos relativistas y enconados enemigos de una razón y una ética universales –por ser estas supuestamente conservadoras— hoy encuentran imposible afirmarse como tales, ya que el relativismo y anti-universalismo son posturas ahora ocupadas (y más bien reocupadas) por el conservadurismo, que –como su antecesor Mussolini, quien, como nos recuerda Domènech, “hizo su contundente profesión filosófica de fe irracionalista y relativista y se [lanzó] a la expresa apología del uso de los mitos en general con fines políticos”— (1) justifica su xenofobia por un afán de conservar purezas culturales inventadas, que supuestamente se remontan a la noche de los tiempos, y que (2) se las han ingeniado para popularizar la idea de que la globalización es una especie de conspiración izquierdista, como si la culpa de buena parte de sus males no la tuvieran justamente los propios antepasados políticos de estos nuevos reaccionarios del siglo XXI, o sea los patrioteros de épocas pasadas que enardecieron sentimientos nacionalistas para justificar proyectos (neo-)imperialistas con fines comerciales en la India (Reino Unido), el continente africano (Francia) o América Latina (Estados Unidos). Pero es que esta lamentable situación de desorientación e inercia argumentativa para la izquierda se veía venir, y Domènech lo vio venir con gran clarividencia; no en balde citó a un Mussolini que había implicado que, en última instancia, el relativismo le es propio no al progreso, sino al “fenómeno fascista,” o sea, “la más alta e interesante manifestación de la filosofía relativista”. Es más, basta tener un conocimiento elemental de la historia de las ideas para saber que el relativismo fue uno de los originales y esenciales presupuestos del conservadurismo moderno, como leemos en las Reflexiones de Burke, autor por el cual, dicho sea de paso, buen número de intelectuales conservadores en Europa y Estados Unidos se están interesando nuevamente, ahora que retoman contacto con sus raíces particularistas y nacionalistas y reniegan de las poses universalistas y cosmopolitas del conservadurismo de Thatcher y Reagan o Aznar y Bush.
En efecto, a la luz de las Reflexiones, y en especial al leer sus críticas a la arrogancia de los revolucionarios franceses al plantear unos derechos humanos que, al suponerse universales, eran insuficientemente respetuosos de realidades locales –unas críticas, por cierto, que encuentran eco en otra cita de Mussolini recogida por Domènech, según la cual “si el relativismo significa desprecio por [. . .] los hombres que aseguran poseer una verdad objetiva externa [. . .] entonces no hay nada más relativista que las actitudes y la actividad fascistas”)— las disquisiciones de Lyotard de casi dos siglos más tarde sobre la obsolescencia de los ‘meta-relatos’ en nuestra Condición postmoderna, o la teoría derrideana sobre la esencial textualidad de todo conocimiento humano, parecerían ir en un sentido parecido. Sin embargo, sabemos que con Lyotard se inicia más bien una larga retahíla de pensadores de una izquierda relativista que suponía como obvio (1) que el universalismo ético era un enemigo a combatir y (2) que lo más progresista que se podía hacer era erigir o afianzar barreras étnico-culturales entre las gentes. Ahora más que nunca, conviene atender las sabias advertencias de Domènech de que existe una “conexión de fondo entre el relativismo filosófico y la fuerza bruta”. Si esto es así, un relativismo de izquierdas será siempre un callejón sin salida. Releamos, pues, a Domènech para recordar tanto este paso en falso como el hecho de que hoy, cuando el relativismo ha vuelto a estar en las manos de sus primeros y verdaderos dueños, estos nuevos reaccionarios –que, haciendo valer la máxima relativista por excelencia, según la cual, como recuerda Domènech, “auctoritas non veritas facit legem”– están en posición de causar mucho daño.
Domènech llegó a decir que, aunque el subtítulo de su libro es “una revisión republicana de la tradición socialista”, perfectamente podría haber sido al revés, es decir, una revisión socialista de la tradición republicana. No hay espacio aquí para examinar la exactitud de estas palabras, aunque ojalá se me permita afirmar sin pruebas que el contenido de la obra las justifica. En todo caso, las expongo no para juzgar si son ciertas, sino porque aluden a lo mucho que abarca este libro tan ambicioso como sutilmente argumentado. La presente reseña se ha limitado a poner unos cuantos ejemplos de cómo el texto permite un dinámico y fructífero diálogo con el mundo del 2019. Y con ellos he pretendido convencer al lector de que estos seguramente no son los únicos; se podrían multiplicar, tanto en el año que corre como en los venideros. En definitiva, creo que El eclipse de la fraternidad, un clásico con mayúsculas, tiene todavía mucho que decir.