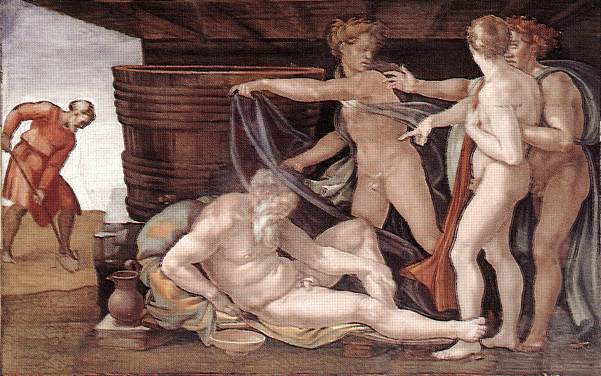
A quienes nos repugna el sentimentalismo barato, la bondad por decreto, el turrón y las canciones de Barbra Streisand, la Navidad es una época para pasar página, para pasar en blanco o para pasar borracho, empalmando Nochebuena con Nochevieja entre copa y copa, y que el Año Nuevo te pille con una resaca monumental, de ésas que te levantas con un gallinero entre las orejas. Siempre hay una buena excusa para beber y lo mejor que se puede hacer con la Navidad es, como diría Kingsley Amis, sobrebeberla. Sólo borracho perdido puede uno (o una) asistir a esos ineludibles compromisos familiares repletos de primos y cuñados que no ves en todo el año y que te saludan ya desde lejos como desde la proa del Titanic antes de salir del puerto. Sólo borracho perdido puede una (o uno) asistir a la espantosa programación televisiva o salir a la calle y que no se te caigan encima los horrendos juegos de luces con que los ayuntamientos despilfarran alegremente el dinero público subvencionando a algún sobrino electricista. Sólo borracho perdido puede uno (o una) desdoblarse y atravesar ese empalagoso tiempo de mazapán, de alfajores y de guirlache.
No obstante, eso no quiere decir que haya que entrar en un bar y empezar a pedir cervezas como si fuese a extinguirse la levadura, o bien arramblar en una licorería con todas las existencias de aguardiente barato que abarroten las estanterías. El borracho navideño siempre debe mantener cierta dignidad, cierta compostura, que se le ladee la pajarita y le chispeen los ojos, pero que no parezca un Santa Claus desnortado ni que se ponga a vomitar en la primera maceta según nos abren la puerta. Nunca hay que permitir que el alcohol le posea a uno como en el trágico caso de ese amigo mío que, invitado a casa de su jefe, lo primero que hizo fue bajarse los pantalones y orinar en el ponche. Aparte del efecto lamentable que podríamos causar con tales conductas (mi amigo perdió el trabajo, varias amistades y las llaves del coche), tampoco hay que olvidar el daño irreparable de la resaca, un tributo que siempre se paga tras empinar el codo más de la cuenta, pero que se potencia exponencialmente cuando el producto ingerido difiere poco de un vulgar matarratas.
A continuación expongo una lista de marcas y bebidas, casi ninguna de ellas de precio desorbitado, lo bastante exquisitas y elegantes como para que un espectador inesperado pudiera pensar que el bebedor no se halla en el trance inmediato de cogerse una buena cogorza. De hecho, con todas ellas recomiendo el olfateo, el paladeo y una degustación serena y reposada antes de despeñarse en el jolgorio. Porque tampoco la borrachera es obligatoria.
Whisky de Malta

Para mi gusto particular, por muchas razones, el whisky de malta es el príncipe de los alcoholes, la única bebida seca con aroma. Algo entiendo de esto, aunque sólo sea porque una vez viajé a las Highlands y visité diversas destilerías en Speyside y en Skye en compañía de varios expertos, una experiencia húmeda y deliciosa de la que salí con un libro bajo el brazo: Agua de vida. Los whiskies que recomiendo en él han cambiado mucho desde entonces, sobre todo por la extraña manía que les ha entrado ahora a ciertas compañías escocesas de adulterar el whisky con cantidades ingentes de caramelo que colorean la mezcla y proporcionan un espantoso sabor dulzón. Muchos whiskies excelsos que antes recomendaba con los ojos cerrados (Talisker, Cragganmore, Lagavulin, McCallan) se han convertido ahora en jarabes infames. Fíjese en la parte trasera de la etiqueta, que muchas veces avisa si el producto ha sido caramelizado. Huya especialmente de aquellas combinaciones que juegan con tonalidades y piedras preciosas, como si Escocia fuese una joyería. No crea que el color oscuro significa algo, recuerde que al salir de la barrica el whisky es incoloro como el agua o la ginebra. Le recomiendo Ardbeg, un rotundo y glorioso malta de Islay, de 10 años; Caol Ila, otro Islay de 12, de sabor seco, potente y marino, o un Glennfidich, de 15 o 18 años, de aroma sutil, salino y ahumado. En tiendas especializadas, los tres primeros apenas pasan de 30 euros. Si puede permitírselo, el Glennfidich de 21 años es el whisky que el difunto Iain Banks recomienda, en relación calidad-precio, como la joya de la corona en su maravilloso libro de viajes Raw Spirit: In Search of the Perfect Dram.
Ron

No soy mucho de rones, no tengo alma de pirata, aunque reconozco que, por su dulzor, es la bebida perfecta para combinar con un habano. En el universo fragante y ligero del ron, son todo un descubrimento los rones agrícolas de la Martinica, Guayana, Trinidad y Barbados, donde se destila toda la caña de azúcar machacada en lugar de la melaza, como se hace habitualmente. Entre ellos, Plantation es una elección soberbia, como lo es también Vainilla Dream, en el que se introduce una espiga de vainilla para perfumar la mezcla. De los rones tradicionales, no voy a ser muy original, ya lo sé, pero creo que Zacapa sigue siendo el monarca indiscutible. Hay diversas añadas, que van aumentando de sabor y de profundidad a medida que envejecen, pero también, claro está, de precio. En la boca es una caricia caribeña.
Brandy y Coñac

Una amplia y cómoda copa de brandy o de coñac en la mano es la elección perfecta para pasar la tarde en un salón y olvidar la tradicional decoración navideña, especialmente si uno dispone de una chimenea. La gracia de ambos licores es la madera, la conservación en barril que guarda celosamente el perfume de los vinos de los que procede, pero sin excederse mucho, porque entonces el alcohol se disipa, pierde fueza y la cosa se queda en una orina tibia manchada de alcohol y con un gusto declarado a féretro. Entre los brandys, Tradición, de Jerez, es una elección perfecta, un trago rico en matices, floral, especiado, redondo en boca y de largo recorrido. Entre los coñacs, Napoleón de Courvossier sigue siendo una buena elección, aunque si prefiere un auténtico purasangre, Lucien Foucault, algo más caro y mucho más difícil de encontrar.
Cava y Champagne

Es casi imposible discernir entre las más de cinco mil marcas de champagne (se dice pronto), por lo que le he pedido ayuda a mi amigo, el gran cocinero Abraham García, que es todo un especialista en eso de ir bien comido y bien bebido, y que en su restaurante Viridiana guarda, aparte de maravillas gastronómicas sin cuento, una carta de vinos para tumbar a un cosaco o para arruinar a un banquero. Si usted se puede permitir esto último, que lo dudo mucho, el Cristal Rosé Ruederer o el Boilinger de Vieux Vignes Francaises (prefiloxérico, de cepas centenarias) le dejarán turulato y sin blanca. No obstante, rondando entre los cuarenta y los cincuenta euros, y verdaderamente extraordinarios, descuellan el Charlot Tanneux, o el Fleury Rose de Saignée, aunque tienen el inconveniente de que deberá rebuscar como un loco en tiendas especializadas. Entre los cavas hay que investigar en los tesoros de los pequeños cosecheros, por ejemplo, el Extremarium de Mont Marcal. Para combinar con los postres este año Freixenet ha sacado una joya burbujeante y dulce, Malvasía Cuvee Prestige, ante la que el mismo Abraham se quita el sombrero.
Vodka

Con el vodka hay que tener mucho cuidado porque una borrachera de vodka es una experiencia límite de la cual uno, si sobrevive a ella, puede salir convertido en un espía ruso o hablando en arameo antiguo, como contaba mi querido y añorado Eduardo Chamorro que le ocurrió una vez a cierto conocido suyo. El vodka hay que beberlo a pelo, sin hielo pero helado, recién sacado de la nevera o incluso del congelador. A diferencia del whisky de malta es una bebida ruda y proletaria que se hace con cualquier cosa, incluidas patatas. Hay literalmente miles y miles de vodkas diferentes, que van desde la suavidad de los franceses hasta el furor de los rusos, pero yo, de todos los que he probado, les recomiendo dos. El primero, y el más tradicional, es Karlsson, un perfecto vodka sueco con aroma a pimienta que te deja en el paladar un limpio perfume a tundra, a aurora boreal y a bosques congelados. El segundo es Zubrowka, un ligeramente perfumado vodka polaco con una hebra de hierba que, según la tradición, ha de estar empapada de orina de bisonte. Leyendas aparte, el gran Somerset Maugham contaba que un trago de Zubrowka es como beber un rayo de luna. Yo descubrí Polonia al fondo de una botella.

