CUARTOPODER
[Daniel Díez Carpintero (Madrid, 1979), colaborador de cuartopoder.es, ha obtenido el premio literario Café 1916 de Palma de Mallorca por su primer libro de relatos, El mosquito de Nueva York. El volumen contiene nueve cuentos y ha sido publicado por la editorial Sloper. El autor, residente en Ciudad de México, participará junto con el escritor y colaborador de este periódico, David Torres, en la presentación del libro, que tendrá lugar el viernes, 13 de enero, a las 17:00 horas, en la librería La Central de Callao, en Madrid. Por cortesía de la editorial y del escritor publicamos Los delfines, uno de los relatos contenidos en el libro]
Los delfines
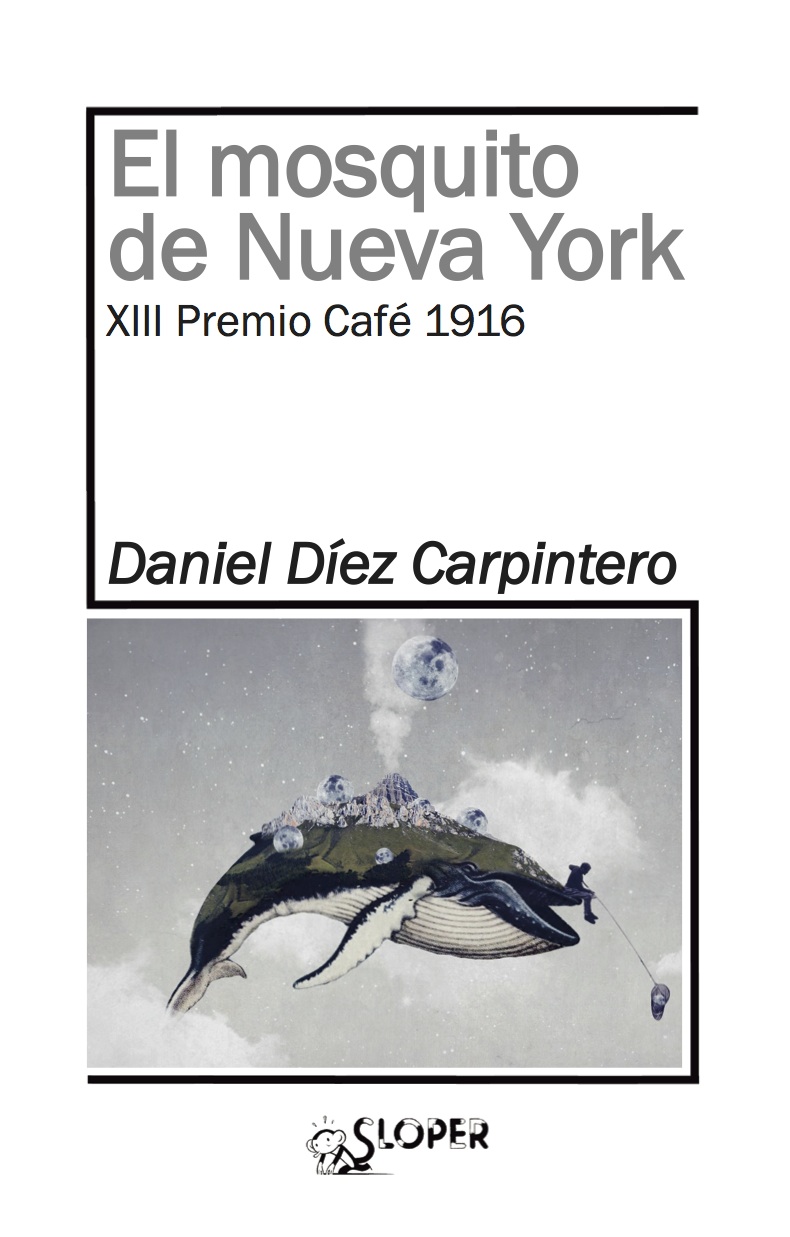
Durante el viaje en coche hasta el hotel en la playa su mujer le contó lo que había leído sobre los delfines poseídos por el demonio. Lo leyó en un periódico cristiano al que estaba suscrita. Nunca se lo hubiese creído si no fuese porque venían las fotos. Había visto a los delfines enseñando los dientes y mirando a las bañistas con cara de lujuria. Si no fuese por las fotos nunca se hubiese creído que un delfín pudiera violar a una mujer.
—Toa la gente estaba en la playa —dijo— y se veían los delfines esperando a que se metiesen al agua. Violaron a una chica y la chica dijo que le había cogido vicio. Y volvió a meterse al agua y los delfines le hicieron lo mismo otra vez.
Estaban pasando por un trozo de desierto y había cardos grises y rígidos que salían de la arena amarilla a los lados de la carretera y casuchas con tejados de cartón y perros vagabundos.
—Yo nunca he visto un delfín —dijo él—. Si lo hubiese visto podría saber si es verdá o no. Pero nunca lo he visto.
Jamás habían ido a un hotel con tanta categoría. En el lugar en el que vivían eran un matrimonio adinerado y con clase. Ella era una persona muy inteligente —sabía cosas como lo de los delfines, por ejemplo— y tenía ropa y joyas más caras que cualquiera de sus vecinas. Él conducía un Ford deportivo. Los fines de semana se marchaban en el coche a comer a restaurantes y luego les contaban a todos lo que habían comido y cuánto les había costado cada plato. Él llevaba relojes de lujo; mientras charlaba con los vecinos solía apoyar un zapato encima de la rueda del Ford y dejar que la mano del reloj le colgase por delante del muslo levantado.
—Estaba toa esa gente en la playa —dijo ella mientras entraban en el aparcamiento del hotel— y la chica dentro del agua con una cara que yo no le había visto a nadie. Una cara de gusto y dolor al mismo tiempo. Y los delfines haciéndole eso to el rato.
Entre los Audis y los Mercedes del aparcamiento el coche se volvió repentinamente pequeño y mustio; como si perteneciese a uno de los empleados del hotel. Él se acordó de todas las veces que había levantado el capó delante de los vecinos y les había enseñado el motor. Les había explicado dónde estaban las válvulas y el carburador y los cilindros.
—Me voy a tener que comprar otro coche —dijo—. Éste ya me se ha quedao viejo.
Las puertas del hotel se abrían solas y había una palmera a cada lado. El recibidor era todo de mármol reluciente.
—A que no sabes cuánto me ha costao la habitación.
— ¿Cuánto? —dijo ella.
Él vio pasar a tres chicas descalzas y en biquini con las toallas de la playa colgadas del hombro. Nunca había visto nada así; tampoco había creído que nada así pudiese existir. Las siguió por detrás con la mirada. Sus ojos no eran de deseo sino de consternación.
—No te lo voy a decir —contestó mientras se subían en el ascensor. Se fijó en las posaderas de su esposa escondidas bajo la falda que le llegaba hasta los pies. Apartó los ojos de allí con un giro brusco del cuello; como si un tullido le hubiese descubierto mirándole el muñón—. To lo que he pagao está bien pagao.
Él tenía cuarenta y siete años mientras que su mujer era un lustro más joven. Llevaban más de veinte años casados. Ella se puso a inspeccionar todo lo que había en el cuarto —persianas que se subían y se bajaban apretando un botón, caja fuerte, un aparato en el que metías la ropa y del que la sacabas planchada— pero él permaneció sentado en la cama con una expresión de indiferencia y terquedad; como si ninguna de esas cosas le impresionase lo más mínimo. Luego encendió el televisor y se puso a contar cuántos canales había. Bostezó cuando llevaba quince. Dejó el mismo programa que veía en casa todas las tardes y se durmió.
***
Se despertó muchas horas después. El ruido de las olas y el calor pegajoso de la playa lo habían mantenido todo el rato en un duermevela desapacible. Se acordó de repente de la cena (que se servía entre las diez y las once y media) y vio en el reloj que eran las tres de la madrugada. Pensó en las siete horas que faltaban hasta el desayuno. No se acordaba de haber estado tanto tiempo sin comer nunca. A lo mejor se moría. Su mujer jamás le había dicho cuánto podía estar uno sin alimentarse. Si se quedaba dormido a lo mejor se moría sin darse cuenta. Así que se metió en el baño y se dedicó a estar despierto mirándose con obstinación en el espejo. Siguió sentado en el bidé enfrente del espejo hasta que pasó el tiempo suficiente como para estar seguro de que ya no se iba a morir y entonces decidió asomarse a la terraza y oler el mar.
Su mujer se había dormido sin quitarse el maquillaje ni la ropa. Pero la falda se le había remangado. Se la veía normal desde la cabeza hasta la cintura. Pero de ahí para abajo era otra señora mucho más gorda. Los pies se le desbordaban de los zapatos igual que si los hubiesen puesto a hervir. Ni juntando las dos manos se podía rodear uno de sus tobillos. Cuando la veías desde lejos era como uno de esos torsos romanos sostenidos encima de un bloque de alabastro enorme.
Se quedó mirándole las piernas con la frialdad y el desapego de quien se fuerza a mirar un perro atropellado en la carretera.
Luego salió a la terraza y se sentó en una de las sillas de plástico a oler el mar. Pensó que olía igual que la pescadería de su barrio sólo que con un toque a podrido. El ruido nocturno de las olas rompiendo contra la playa le recordó al del camión de la basura cuando los basureros echaban toda la carga adentro del remolque. Vio que había luz en otra habitación. El corazón se le paró durante un minuto entero. La gente del cuarto estaba desnuda. Vio cómo la mujer abría las piernas y el hombre se le ponía encima y empezaba a sacudirse adelante y atrás. La mujer lo dejó muy impresionado; pensó que se le había metido en lo más profundo del alma. Cuando terminaron apagaron la luz y él siguió en la terraza toqueteándose las arrugas de la frente con un aire pensativo.
***
Cuando se despertó por la mañana su mujer llevaba una capa de maquillaje en la que se podía hundir un dedo. Le miró las piernas una sola vez. No se había puesto ninguna de las faldas largas que solía usar; en vez de eso había decidido atarse un trozo de tela estampada alrededor de las caderas y se le veían las rodillas gordas como pelotas de fútbol y los tobillos y todo lo demás. Él iba con la cabeza muy levantada para que las piernas de su esposa no se le metiesen en el campo de visión.
—Ayer me se olvidó cenar —dijo—. Nunca me se había olvidado cenar en toa la vida.
—Pues hoy desayunamos por dos —repuso ella mientras salían del cuarto—. Voy a comerme cuatro huevos fritos.
—Y yo ya sé adónde se va a meter toa esa grasa —murmuró él.
Se montaron en el ascensor y se bajaron en la segunda planta y entraron en el comedor como si hubiesen llegado a una ciudad en la que se conducía por el otro lado de la carretera. Ella con la cara de un color naranja encendido por el maquillaje y mostrando las piernas pálidas e inflamadas como dos cebollas. Él con el reloj exageradamente grande en la muñeca, con una camisa de palmeras desabrochada y un crucifijo de oro enredado en los pelos grises del pecho, con unas bermudas y unos mocasines de oficinista. Hubo una pequeña conmoción entre los otros huéspedes cuando los vieron entrar. Los otros iban todos vestidos de blanco. Los que no iban de blanco llevaban camisetas blancas con rayas marineras. Los ancianos tenían los dientes fluorescentes y el cabello de una blancura sedosa. Los demás eran parejas jóvenes. O matrimonios con hijos rubios.
Ella se acercó a todas las mesas y se inclinó para ver cuál tenía el número de su cuarto.
—Acuérdate de preguntarle al camarero si hay delfines de esos aquí —dijo mientras se sentaban.
—No va a hacer falta —repuso él—. Yo ya lo sé.
—¿Y cómo pues saberlo?
Un hombre y una mujer entraron en el comedor y él se quedó mirando con una fijeza descorazonada las posaderas y los muslos de la mujer.
—Ayer esos dos tenían la luz encendía —dijo él— y ése le estaba haciendo lo mismo que el delfín a la chica del periódico. Estaban ahí enganchaos a las cuatro de la madrugada.
Ella giró el tronco y los examinó como si perteneciesen a alguna categoría humana rara —nudistas o vegetarianos o extranjeros— mientras dejaba la parte de abajo del cuerpo inmóvil igual que los bloques de hormigón que sostienen los puentes.
— ¿Y quién se va a despertar a las cuatro de la mañana pa eso?
— Quién, quién —contestó él—. Pues la gente que ha cogío mucho vicio.
***
Antes de ir a la playa pasaron por la recepción de mármol y él vio el cartel. «Acompáñenos a nadar con los delfines», decía. «Viva una experiencia de la que se va a acordar siempre.» En la playa los hombres llevaban bañadores pequeños y triangulares de color blanco. Las mujeres estaban tumbadas al sol con sus biquinis blancos y sus sombreros de paja. Un camarero con chaleco y pantalones negros —aunque sin zapatos— iba y venía trayendo cócteles adornados con bengalas y frutas tropicales.
La mujer y el hombre a los que vio desnudos en la habitación con luz llegaron agarrados de la mano y arrojaron las toallas encima de las tumbonas y corrieron hasta el mar. Estuvieron un rato en la orilla salpicándose y riendo a carcajadas. Luego se metieron en el agua hasta que sólo les quedaron afuera las cabezas y se pasaron media hora o más con las bocas pegadas. Él tenía el corazón agarrotado; tenía una sensación lírica y dolorosa por dentro. Después los vio salir del mar. Ella se desabrochó el sostén del biquini y se tumbó boca abajo. El hombre se puso unas gafas de sol. Se quedaron así sin moverse durante dos horas o más.
Le había tapado las piernas a su esposa con una toalla. Ella estaba leyendo una revista que había traído de casa. Leyó un artículo sobre el fin del mundo y otro sobre un animal del Polo Norte que era más inteligente que el hombre mientras él se dedicaba a pedir cócteles de piña colada y a bebérselos de un trago.
Luego él se puso a mirar con una fijeza romántica el horizonte. Al cabo de cinco minutos todo lo que tenía enfrente era como un papel que estuviese quemándose. Había manchas incandescentes delante de sus ojos todo el rato.
Una de las manchas empezó a agrandarse y él se quedó perplejo ante ella como si asistiese a un cataclismo. Entonces la mancha se convirtió de repente en un barco; había un delfín pintado que lo atravesaba de un extremo al otro. Se paró junto a la orilla y la pareja a la que había visto desnuda en la madrugada fue hasta allí corriendo y subió a la cubierta por la escalerilla de aluminio. Otras dos parejas hicieron lo mismo. A continuación el barco se marchó.
***
Durante la comida un hombre se puso a mirar a su esposa. Volvieron a verlo por la tarde en la playa. Tenía cincuenta o sesenta años. Estaba solo. Llevaba un bañador pequeño y ajustado de color blanco y una gorra de capitán. Medía por lo menos un metro noventa y tenía las piernas y los brazos asombrosamente flacos; carecía de nalgas y el cuello se le unía directamente con el tronco sin que los hombros le sobresaliesen más que a un niño. Tanto de frente como de perfil su figura hubiese sido la de un poste. Si no fuese por la barriga. Aquella protuberancia esférica se sostenía en algún equilibrio improbable sobre esa estructura tan enclenque. Estaba caminando por la orilla con el estilo de equilibrista de un flamenco. Iba erguido con arrogancia —incluso un poco inclinado hacia atrás— y miraba el horizonte con el aire quimérico y seguro de sí mismo de un aventurero.
— Qué hombre tan atractivo —dijo ella.
Entonces el hombre ejecutó un giro atrevido sobre los talones y la atravesó con los ojos. Eran azules. Ella se llevó una mano al pecho y jadeó mientras el hombre se le acercaba en línea recta. Se acuclilló junto a ella —las piernas largas y escuálidas como las de un avestruz— y levantó entre el índice y el pulgar la visera de la gorra de capitán para saludarla. Luego se quedó callado.
La cara de ella se puso naranja.
—Buenas tardes, señó —dijo.
El hombre la miró con fijeza a los ojos.
—Es usted la mujer más hermosa de esta playa.
Desvió la vista hacia un lado como si sus pupilas abarcasen distancias más largas que las de los demás y estuviese viendo una isla virgen o la cima inhóspita de una montaña.
— Quisiera invitarla mañana a navegar en mi barco —agregó.
— ¿Y aónde vamos? —dijo ella.
— Ninguna mujer que sube a mi barco sabe adónde la llevo.
— ¿Y suben muchas?
El hombre apoyó las manos en las rodillas y se mantuvo medio levantado y medio en cuclillas; igual que un esqueleto estreñido. Luego dirigió los ojos azules a la inmensidad.
— Suelo navegar solo —contestó.
— ¿Y me llevarás a ver los delfines? —dijo ella.
— Si ahora mismo te dijera adónde vamos —repuso él—, si te dijera lo lejos que podemos ir en mi barco, entonces ya no te pasarías toda la noche nerviosa por verme.
Se puso de pie sobre las pantorrillas flacas como dibujos a lápiz y volvió a levantar la visera de la gorra para despedirse y se alejó caminando por la orilla con su estilo de equilibrista. Él apartó una esquina de la toalla que cubría las piernas de su esposa. Miró la carne blanca que había debajo. Tenía el semblante de profesionalidad de un mecánico.
—Ése no te va a llevar a ningún lao —comentó.
—Pue ser que no —dijo ella—, pue ser que sí.
—Ése se ha reío de ti. Ha venío aquí a reírse de ti.
Por la noche salió a la terraza y se sentó en la silla de plástico mientras su esposa se quedaba metida en la cama. Al cabo de un rato el hombre y la mujer aparecieron en el cuarto con luz y ella se quitó el biquini delante del ventanal. Él sintió muy adentro —en lo más profundo de todo, pensó— un dolor muy fuerte como si la mujer le estuviese pellizcando el corazón. Luego el hombre se desnudó también y los vio hacer lo mismo que la otra noche. Siguió allí con una expresión consternada en el rostro, con la cara de un ser humano al que le hubiesen quitado todo, al que hubiesen dejado en carne viva, hasta que terminaron y apagaron la luz.
***
Cuando llegaron a la playa al día siguiente el barco estaba aparcado a veinte o treinta metros de la orilla. El hombre estaba de pie en la cubierta con la gorra de capitán y desnudo salvo por el bañador pequeño y triangular; alto y enclenque igual que un mástil del barco sólo que con el bulto de la barriga en medio. Ella se puso a pegar saltitos y a agitar la mano desde la arena. Él le devolvió el saludo. Luego se bajó del barco por la escalerilla de aluminio y caminó dentro del agua hasta la playa. Ella tenía el trozo de tela estampada alrededor de las caderas; se lo quitó mientras lo esperaba. El hombre fue directamente hasta ella y la agarró de la mano y la arrastró de vuelta al mar. Ella pegó un gritito de susto y excitación.
— ¿Ése de ahí es tu marido? —dijo el hombre.
— Sí —jadeó ella.
—Pues que nos acompañe si quiere.
Él iba el último y vio cómo el capitán hundía las manos en las nalgas de su esposa para ayudarla a subir por la escalerilla y apartó los ojos como si hubiese visto un accidente de tráfico.
— Ése se está riendo de ella —murmuró.
Luego el capitán se quedó muy erguido en la proa del barco mirando al horizonte con los ojos azules. Estuvo un rato allí haciendo cálculos y mediciones; a continuación se metió en la cabina y manipuló unos cuantos instrumentos y puso en marcha el motor y se dedicó a dar vueltas al timón mientras una radio pedorreaba a su lado. Él se había asomado a la puerta.
— ¿Cuánto ta costao el barco? —dijo.
— Mucho dinero, ciertamente —contestó el capitán sin quitar los ojos de las luces del tablero de mandos—. Considero que el dinero no tiene importancia.
Al cabo de media hora él se había instalado en la popa junto a una nevera portátil llena de latas de cerveza y su esposa y el capitán estaban en la proa tumbados encima de unas toallas bajo el sol. Él estaba contemplando los centelleos sobre la superficie ondulante del mar; era igual que si hubiesen tirado un montón de cristales rotos. De vez en cuando los observaba. Su mujer estaba todo el tiempo riéndose mientras el capitán hablaba con una mano en el hombro de ella y hacía gestos relajados y amplios con la otra. Cuando volvió a mirarlos el capitán le estaba colocando un mechón de cabello detrás de la oreja; ella tenía la cara toda naranja y miraba hacia abajo con una sonrisa nerviosa. Los dos se pusieron de pie y se acercaron a la borda. Su mujer se había quitado toda la ropa; sólo llevaba un biquini blanco. El capitán la agarró de la cintura. Entonces él vio a su esposa con esa sonrisa de turbación y placer agarrada a la barandilla de metal y le pareció insólitamente hermosa. Las enormes posaderas le parecieron de repente femeninas y emocionantes. Le parecieron un manantial inagotable de gozo.
Los delfines rodearon el barco en menos de un minuto. Vio cómo el capitán acercaba la escalerilla de aluminio hasta donde estaba ella. Su mujer se subió al primer peldaño. En el agua debajo de sus muslos se veían los picos cilíndricos de los delfines.
Ella lo miro; los ojos le brillaban poseídos por alguna clase de excitación demoniaca. Él se puso de pie de un salto y gritó:
—¡No!
Entonces ella se despidió de él agitando la mano y se arrojó al mar.

